 El 8 de septiembre de 1522, miles de años de polémica sobre si la Tierra era plana o no quedaron zanjados en un muelle del puerto de Sevilla. Juan Sebastián Elcano y 17 hombres más, harapientos y exhaustos, descendieron con parsimonia de la nao Victoria. Habían pasado tres años desde su partida. Tres años de navegación, tempestades, calmas chichas, costas ignotas habitadas por tribus de salvajes y penurias sin cuento. El precio pagado por la gesta era elevado, pero ese grupo de hombres acababa de completar la primera vuelta al mundo.
El 8 de septiembre de 1522, miles de años de polémica sobre si la Tierra era plana o no quedaron zanjados en un muelle del puerto de Sevilla. Juan Sebastián Elcano y 17 hombres más, harapientos y exhaustos, descendieron con parsimonia de la nao Victoria. Habían pasado tres años desde su partida. Tres años de navegación, tempestades, calmas chichas, costas ignotas habitadas por tribus de salvajes y penurias sin cuento. El precio pagado por la gesta era elevado, pero ese grupo de hombres acababa de completar la primera vuelta al mundo.
La expedición se había fraguado unos años antes, en la bulliciosa Sevilla de principios del siglo XVI. Atraídos por el deseo de enriquecerse y por un innegable espíritu de aventura, marineros, comerciantes y trotamundos de media Europa se dieron cita a orillas del Guadalquivir. América estaba recién descubierta, y las expediciones desbordaban optimismo. Los primeros capitanes, dispuestos a comerse el mundo, bajaban orgullosos por el río al mando de sus carabelas. Era un lugar de promisión, la ciudad de los prodigios.
Fernando de Magallanes, un marino portugués que había navegado por los mares de Oriente, viajó hasta Sevilla para ofrecer al jovencísimo rey de España un ambicioso proyecto que en la corte lisboeta no había cosechado demasiado éxito. Se trataba de llegar a las islas de las especias navegando hacia el Oeste y no hacia el Este, como se venía haciendo desde que Vasco da Gama arribase a la India, años antes. Magallanes estaba convencido de dos cosas: de que la Tierra era esférica «“y, por tanto, circunnavegable»“ y de que la especiería se encontraba en el lado español de la línea de demarcación acordada con Portugal en Tordesillas.
La cosa no era para tomársela en broma. Si era cierto lo que decía el portugués, España podía convertirse en la primera suministradora de pimienta, clavo, nuez moscada y otras bagatelas que, en Europa, tenían precios astronómicos. Magallanes se puso en contacto con Juan de Aranda, factor de la Casa de Contratación, que le consiguió una entrevista con el rey en persona. Carlos I estaba aún muy verde y apenas hablaba español, pero alguien debió de recordarle que lo de Colón empezó del mismo modo. El monarca se avino a capitular y financió de su bolsillo buena parte del coste del viaje.
Se armaron cinco naves: la Trinidad, la San Antonio, la Santiago, la Concepción y la Victoria. Por el puerto de Sevilla se reclutaron 240 tripulantes, y se cargaron provisiones y otras vituallas para dos años de travesía.
Es aquí donde aparece el hombre que pondría el broche final a la aventura, Juan Sebastián Elcano. Había nacido en un pueblecito de Guipúzcoa, Guetaria, que pronto se le quedó pequeño. Anduvo guerreando en Italia con el Gran Capitán, y se apuntó entusiasta a la expedición militar que en 1509 el cardenal Cisneros había armado contra Argel. Conquistada la gloria, regresó a España y se afincó en Sevilla, que era donde se cortaba el bacalao. Allí conoció a Magallanes y, engolosinado con las riquezas que le aguardaban al otro lado del mundo, consiguió el puesto de contramaestre de la Concepción.
La flota partió de Sevilla a cañonazo limpio en agosto de 1519, y se hizo a la mar desde Sanlúcar al mes siguiente. Las cinco naves, con las velas hinchadas por la corriente de las Canarias, se dejaron caer hasta Tenerife, donde hicieron aguada. La idea de Magallanes era navegar pegado a la costa africana hasta poco antes del ecuador. En ese punto, y para evitar la temida zona de calmas chichas que tantas vidas se cobraba, tomaría rumbo oeste, para que el viento llevase sus barcos hasta la costa americana. Para bregados marinheiros como Magallanes, eso era coser y cantar.
Ya en Brasil había que seguir la ruta que, años antes, había trazado Juan Díaz de Solís, un desdichado que, tras descubrir y cartografiar el Río de la Plata, terminó en la olla de los indios charrúas. Se dieron un festín, porque a Díaz de Solís le acompañaban 60 hombres. Magallanes ya sabía algo: ahí no debía fondear. A partir de ese punto todo lo tendría que descubrir él solito. No había mapas, ni testimonios: estaba tan lejos de la civilización que ni siquiera tenía leyendas a las que agarrarse.
El primer invierno se les echó encima frente a las costas de la Patagonia. Fondearon y establecieron contacto con sus habitantes, unos indios de un tamaño descomunal a los que llamaron «patagones». El paraje era frío e inhóspito, y las mujeres, tal y como precisa el cronista de la expedición, Antonio Pigafetta, eran tan altas como los hombres; «pero, en compensación, son más gordas […] Nos parecieron bastante feas; sin embargo, sus maridos parecían muy celosos».
Pigafetta era un italiano culto y refinado que se había embarcado buscando aventuras y emociones fuertes. Gracias a él conocemos todos los detalles de la expedición. Como un reportero de la National Geographic, fue anotándolo todo: las plantas, las gentes, sus costumbres, las lenguas que hablaban, las constelaciones del cielo. No escatimó ni los arreglos comerciales con los indios. En Brasil, por ejemplo, comenta con sorna: «Cambiamos también a buen precio las figuras de los naipes: por un rey de oros me dieron seis gallinas, y aún se imaginaban haber hecho un magnífico negocio». Los indígenas de Filipinas resultaron ser aún más desprendidos: «Nuestras joyas y bagatelas se convertían en arroz, en cerdos, en cabras […] por catorce libras de hierro nos daban diez piezas de oro». El paraíso de un negociante.
Las diferencias entre Magallanes y los capitanes de las otros barcos, que eran españoles, no tardaron en aflorar durante el invierno patagón. Se produjo un motín. El portugués lo sofocó a tiempo y ajustició a sus instigadores. A uno de ellos, Gaspar de Quesada, le castigó abandonándole en la costa con un sacerdote. Es de suponer que para darle la extremaunción, llegado el momento. Elcano estaba envuelto en el complot, pero supo hacerlo de tal manera que, pasado lo peor, se ganó la estima de Magallanes.
Superado el motín, el capitán general dio orden de proseguir hacia el sur. Hacía frío, y el mar era difícil de navegar. Estaban ya en el paralelo 50, pero Magallanes tenía intención de seguir hasta el 75 buscando el deseado paso que condujese su flota hasta el mar del sur, el mismo que había descubierto Núñez de Balboa en Panamá. El 21 de octubre dieron con él. Le llamaron «Estrecho de las Once Mil Vírgenes», aunque ha pasado a la historia como Estrecho de Magallanes. A la salida se encontraron con el océano más grande del planeta, la mayor masa de agua del sistema solar. Y tenían que cruzarlo.
Un suave viento del sur infló sus velas. Muy a diferencia del Atlántico, el nuevo mar estaba plano como un plato, razón por la cual lo bautizaron «Océano Pacífico», denominación que ha llegado hasta nuestros días. Fue por pura casualidad, porque, en esa latitud, lo normal es que el Pacífico esté tan picado como su temperamental vecino.
A partir de ahí comenzaría la verdadera odisea. Magallanes no sabía que el Pacífico era tan grande, por lo que se pasaron más de tres meses sin avistar tierra. Ningún europeo había navegado antes por esas aguas, que, en cierto modo, eran tan desconocidas para Magallanes como la cara oculta de la Luna para los primeros astrónomos.
La travesía del Pacífico fue agotadora y se cobró muchas vidas a causa del escorbuto. «La galleta que comíamos no era ya pan sino un polvo mezclado con gusanos, que habían devorado toda su sustancia, y que tenía un hedor insoportable por estar empapado en orines de rata», precisa Pigafetta en su diario. Acabadas las provisiones, terminaron comiendo serrín y el cuero del palo mayor, previamente remojado y cocido. En cuanto a las ratas de a bordo, todas desfilaron por la cazuela.
En marzo de 1521 avistaron las primeras islas: el archipiélago de las Marianas, que llamaron «de los Ladrones» porque los indígenas les birlaron una chalupa que habían dejado en la playa mientras se avituallaban. Tras comprobar que el buen salvaje no lo es tanto cuando ve algo que le gusta, prosiguieron viaje hasta que se tropezaron con un vasto grupo de islas, las Filipinas, que llamaron «de San Lázaro» porque, siguiendo el santoral al pie de la letra, las avistaron el 16 de marzo. Los portugueses, que trasteaban por la zona, aún no habían dado con ellas, por lo que Magallanes tomó posesión de las mismas en nombre del rey de España.
Allí el capitán se buscaría la ruina. Se alejó del objetivo del viaje, que era llegar a las Molucas, y le dio por la política. Se dedicó a trabar alianzas con los jefes locales. Se alió con una tribu en contra de otra y pereció en una escaramuza entre ambas. Muertos Magallanes y su sucesor, Juan Serrano, a quien los indios asesinaron tras invitarle a cenar, se planteó el problema de volver a España y de nombrar nuevo jefe. Juan Sebastián Elcano fue el elegido.
De los cinco navíos que habían partido de Sevilla quedaban tres a flote, pero no había tripulación suficiente. Incendiaron la Concepción y, ya al mando de Elcano, se encaminaron a las Molucas. El desánimo cundía. «Estábamos tan hambrientos y tan mal aprovisionados que estuvimos muchas veces a punto de abandonar los navíos y establecernos en cualquier tierra para terminar en ella nuestros días», anota Pigafetta.
El problema de Elcano es que sabía que las Molucas existían, pero desconocía el lugar exacto donde se encontraban. Los portugueses, que conocían su posición, guardaban a buen recaudo el secreto. Propagaron incluso el falso rumor de que sus costas estaban infestadas de arrecifes y eran innavegables. Vagaron durante meses por el mar de las Celebes, recalaron en Borneo y, al final, una tribu de Mindanao les indicó cómo llegar hasta la codiciada especiería.
El 8 de noviembre de 1521 llegaron a destino. Habían pasado dos años desde su partida. Elcano fondeó a la entrada de Tidur e hizo disparar toda la artillería. La ocasión merecía el dispendio. No había tiempo que perder: a los cuatro días ordenó comprar clavo a los indígenas. Les salió muy económico: algunos espejos, tijeras, cuchillos, gorros y paño de color rojo, que hacía furor entre las gentes de aquellas islas. Pigafetta, no obstante, se lamenta de haber sacado tan poco beneficio en el cambalache: «Hicimos, como se ve, un comercio muy ventajoso, aunque no sacamos todo el provecho que hubiéramos podido, pues deseábamos apresurar en lo posible el regreso a España».
Gracias a un portugués que habían encontrado en Tidur, Elcano se enteró de que el rey de Portugal andaba pisándole los talones. Ordenó carenar las naves y poner nuevas velas, sobre las que hizo pintar la cruz de Santiago y la leyenda «Esta es la figura de nuestra buena aventura». El vasco estaba dispuesto a volver a España a cualquier precio, costase lo que costase.
Abandonaron las Molucas a finales de diciembre y tomaron rumbo sur. El capitán dividió la flota: la Trinidad regresaría por el Pacífico; la Victoria, con Elcano abordo, por el índico. No podía hacer una sola escala. El índico pertenecía a Portugal, por lo que un encontronazo con cualquiera de sus barcos supondría el fin del viaje. Hizo aguada en Timor y, sospechando que los portugueses le esperarían junto a las costas de Bengala, trazó una arriesgada singladura: ir desde Timor hasta el cabo de Buena Esperanza, cruzando el océano por el paralelo 40, los rugientes 40, a miles de kilómetros de las costas de Asia. Era casi un suicidio, pero el de Guetaria, que a cabezón no le ganaba nadie, se salió con la suya.
Doblado el cabo, ya sólo restaba remontar el Atlántico Sur sin aproximarse a la costa y tomar los alisios de vuelta a casa. Pero a Elcano y a su mermada tripulación le quedaba por vivir la última aventura, la traca de fin de fiesta. En julio avistaron Cabo Verde; no les quedaba agua ni comida, y el escorbuto visitaba de nuevo la cubierta, por lo que se arriesgaron a fondear en un archipiélago que era el cruce de caminos de todas las derrotas portuguesas, la mismísima boca del lobo.
Elcano elaboró un ardid. Mintió a los portugueses asegurando que, en realidad, venían de América y que la rotura del trinquete les había desviado de la ruta. Los portugueses tragaron, pero al día siguiente advirtieron el engaño. El gobernador mandó un esquife para prender al español, pero era demasiado tarde: Elcano ya había largado velas.
La maniobra fue magistral: se dirigió al Caribe y, antes de llegar, enfiló el alisio que condujo la Victoria al golfo de Cádiz, frente a la desembocadura del Guadalquivir. Sólo restaba un pequeño esfuerzo más, remontar el río, y estaban en casa.
El 8 de septiembre entraron en el puerto de Sevilla, dispararon los pocos cañones que les quedaban y amarraron la Victoria. Sólo regresaban 18 hombres: 13 españoles, tres italianos, un portugués y un alemán, el leal cañonero Hans, de Aquisgrán. Lo desconocían, pero eran, después de Dios, los que más sabían del verdadero tamaño y complejidad del ancho mundo que empezaba, tímidamente, a abrirse a los ojos de Europa.
Carlos I, ya convertido en emperador, recibió a Elcano en Valladolid. Le colmó de honores y le concedió un escudo de armas, cuya cimera era un globo terráqueo con la leyenda Primus circumdedisti me (El primero en rodearme). El escudo luce hoy en el buque escuela de la Armada Española, que lleva por nombre, precisamente, Juan Sebastián Elcano.
El marino moriría años después en el Pacífico, durante otra expedición a las Molucas. Sus hombres arrojaron el cadáver en alta mar: bello final para el más grande de nuestros navegantes, para el hombre que llegó hasta el fin del mundo… y regresó. Fernado Díaz Villanueva
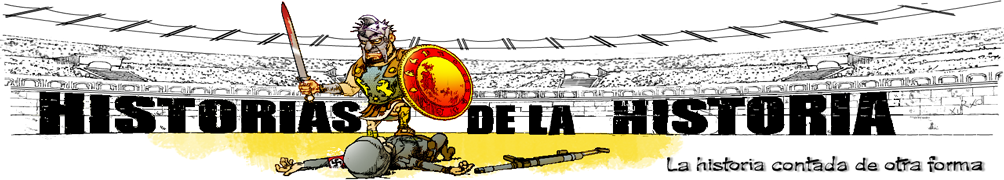



No Comment