Audaz, tornadizo, justo, brillante militar y gobernante comedido, es considerado uno de los grandes hombres de su época y uno de los enemigos más afamados de la incipiente república de Roma. Incluso Aníbal alabó su talento, incluyéndolo junto a Alejandro y él mismo en su lista de los tres mejores estrategas de la Historia…
Pirro (318-272 a. C.), llamado el rubio o pelirrojo, fue también apodado αετός (águila) por sus soldados. Su ascendencia era tan solemne como lo fueron sus gestas: hijo del rey Eácides de Epiro, pariente lejano del gran Alejandro por vía materna y cabeza del noble clan de los Molosos (según la leyenda descendientes directos de Neptólemo, hijo de Aquiles), Pirro fue rey de Epiro (hoy norte de Grecia y Albania) durante dos periodos, desde el 307 al 272 a.C., así como de la vecina Macedonia, en dos breves en ocasiones: en el 287 y posteriormente desde el 273 a. C. hasta su muerte. Pero, ¿por qué este bravo aventurero heleno acabó luchando en la propia Italia contra los insignificantes romanos?
Pongámonos en antecedentes. En el año 282 a.C. el sur de Italia, lo que conocemos como la Magna Grecia, aún permanecía independiente de la república romana. Cada ciudad estado, antiguas colonias griegas en su mayoría, tenía suscritos sus propios acuerdos con Roma. En el caso que nos compete, Tarentum y Roma habían firmado un pacto por el que ésta última no tenía permiso para enviar navíos más allá del Cape Lacinium (punta Oeste del Golfo de Tarento), pero durante la celebración de las grandes Dionisíacas de aquel año se avistaron desde el teatro diez trirremes romanas rumbo a Thurium (hoy Terranova da Sibari, Calabria) en claro desafío al tratado suscrito. Según el relato de Apiano, las naves tarentinas salieron prestas al encuentro de los trirremes, hundiendo cuatro y capturando uno. Aquella impulsiva escaramuza supuso un grave incidente diplomático que llevó al embajador Póstumo ante los tarentinos exigiendo explicaciones. Según Dión Casio, la embajada romana fue recibida entre burlas e insultos, mofándose del pésimo griego que hablaban los emisarios romanos y de sus extrañas ropas, llegando a orinarse uno de los miembros del Consejo en la toga de Póstumo, quién les contestó airoso después:
Reíros, reíros, vuestra sangre lavará mi ropa
Consciente del mal cariz que estaban tomando los acontecimientos, y lo poco que podrían esperar de las ciudades griegas vecinas, el Consejo tarentino se vio forzado a pedir socorro a un viejo amigo, el rey Pirro de Epiro, soberano al que ya habían ayudado a conquistar la isla de Corfú. Solo un año después de aquella afrenta, el cónsul Lucio Emilio Bárbula entró a saco en Tarentum. Estaban a punto de negociar un tratado de paz incondicional cuando las naves del epirota Milón y sus tres mil hombres aparecieron en el horizonte. Eran las avanzadas del rey Pirro, quién estaba preparando su salto a Italia en auxilio de sus aliados tarentinos. El romano, forzado por la inesperada aparición de la flota griega, optó por replegarse cubriendo su retirada con ciudadanos tarentinos, utilizándolos como escudos humanos, por lo que Milón desistió de atacarlos.
En la primavera del 280 a.C., el rey Pirro apareció frente a las costas de Tarentum con parte de su flota, pues una tempestad nada más zarpar deshizo en varias escuadras su imponente ejército compuesto por veinte mil infantes, tres mil jinetes, dos mil arqueros, quinientos honderos y algo insólito en tierras italianas: veinte elefantes de guerra. Dispuesta a conjurar la amenaza de un solo golpe, Roma movilizó cerca de ochenta mil hombres, una fuerza militar como nunca se había reunido hasta entonces, aunque fue repartida en cuatro ejércitos: uno que controlase la díscola Etruria, otro para defender la propia Roma, el tercero para controlar a los samnitas y lucanos y el cuarto, comandado por Publio Valerio Levino, acabó posicionado en Heraclea, una ciudad próxima a Tarentum, como punta de lanza ante el avance heleno. El romano y el epirota tuvieron actividad diplomática previa a llegar a las manos. Pirro ofreció su mediación en el conflicto con palabras altaneras, pero su injerencia fue desdeñada por el cónsul. Según nos dejó Dionisio de Halicarnaso, así le respondió Levino:
En cuanto a nosotros, acostumbramos castigar a nuestros enemigos, no con palabras, sino con actos. No te convertiremos en juez en nuestros problemas con los tarentinos, samnitas o el resto de nuestros enemigos, y tampoco te aceptaremos como garante para el pago de cualquier indemnización, sino que decidiremos el resultado con nuestras propias armas y fijaremos los castigos que nosotros deseemos. Ahora que estás avisado de ello, prepárate para ser no nuestro juez, sino nuestro rival
El tiempo de la diplomacia había expirado. Levino contaba con cuatro legiones, cerca de veinte mil infantes auxiliares y mil doscientos jinetes, un ejército muy superior en número al de Pirro. Al amanecer de un cálido día de julio, las tropas romanas cruzaron el río Sinnio y con ello se desató un enfrentamiento durante horas tan igualado como encarnizado. En el fragor del combate, un decurión auxiliar romano localizó a Pirro gracias a su vistoso equipo y penacho y por muy poco no lo abatió, hecho que movió al epirota a ser más prudente y cederle su yelmo y clámide a uno de sus oficiales, Megacles. No erró. Cuando éste fue muerto en combate, el rumor de que Pirro había caído se propagó por todo el ejército y el rey, como acostumbraba hacer, salió al trote a cara descubierta entre sus hombres para que le reconociesen y viesen que era solo un bulo. Fue en aquel momento de efervescencia moral de los suyos cuando decidió utilizar su arma más mortífera e inédita hasta aquel momento: los elefantes de guerra. A día de hoy no podemos describir qué angustia pudieron sentir los legionarios romanos cuando vieron aparecer ante ellos aquellas veinte moles barritando y alzando su trompa, sobre cuyos lomos había castilletes repletos de arqueros. La inmensa mayoría de ellos jamás había visto un paquidermo en toda su vida, y mucho menos equipado de aquella espantosa manera. Ni la infantería, ni la caballería, pudo controlar el pánico y, desoyendo a los oficiales, huyeron todos despavoridos del campo de batalla, llegando a abandonar en su alocada fuga su propio campamento. Algo así suponía en la Antigüedad una derrota absoluta, pues los suministros, esclavos, equipo personal, etc. quedaban a merced de los vencedores.
Hay disparidad en el número real de bajas, pero yo me quedo con el recuento que dejó Dionisio de Halicarnaso: quince mil romanos muertos frente a trece mil entre la coalición epirota-tarentina. Apuesto por esta cifra tan abultada porque sí que se sabe que Milón y otros de sus lugartenientes felicitaron a Pirro por su gran victoria en el mismo campo de batalla, pero el rey les contestó:
Otra victoria como esta y tendré que regresar a Epiro solo
También se dice que Pirro, que siempre se comportó como un soldado de honor y no como un carnicero, elogió a los romanos muertos por su valentía, todos con heridas en el torso, y no en la espalda, enterrándolos con los mismos honores que a sus hombres. Se le atribuye la frase:
Con tales hombres, habría podido conquistar el universo
La victoria de Heraclea hizo que los reticentes vecinos de Tarentum reconsiderasen sus alianzas. Brucios, lucanos y samnitas pronto cambiaron de bando, rebelándose contra Roma. Mientras tanto, Pirro decidió enviar al Senado a uno de sus más locuaces e inteligentes cancilleres, Cineas de Tesalia, de quien se decía que su elocuencia ganó más ciudades para Pirro que sus ejércitos. Dentro de su brillante exposición con sabor a ultimátum, el tesalio marcó tres puntos inamovibles para el retorno de los prisioneros romanos: en primer lugar, Roma debía reconocer la independencia de los italiotas; además, los lucanos, samnitas, apulios y brucios debían de ser resarcidos de sus pérdidas en la guerra y, como último y no menos importante, el Senado debía de firmar un tratado de paz con Epiro y Tarentum.
Tras un acalorado debate, la propuesta de Cineas no cuajó; aunque muchos senadores estaban dispuestos a aceptarla, el anciano y ciego Apio Claudio Ceco, censor aquel año, pronunció un encendido discurso de ensalzamiento patrio del que nos ha llegado una de sus frases lapidarias:
“Faber suae quisque Fortunae”
(Todo hombre es el arquitecto de su propia fortuna)
Concluido el alegato, el viejo Ceco expulsó al tesalio de Roma aquel mismo día. Cineas le comunicó a Pirro el resultado infructuoso de su visita a Roma, comparando al Senado con la Hidra. No habría paz. Dispuesto a concluir definitivamente aquella campaña que se le estaba atragantando, Pirró llevó su ejército a solo 35 km. de Roma, provocando el pánico en la ciudad cuando se supo que estaba a solo un día, pero muy poco tiempo pudo mantener su avanzada posición, pues el ejército de Etruria ya estaba de vuelta y tenía a Levino a retaguardia con dos legiones más, por lo que optó por retirarse a Tarentum para invernar. Cayo Fabricio Luscino encabezó la embajada romana que pretendía negociar la devolución de los prisioneros. Pirro atendió al romano cordialmente, pero no accedió al intercambio de prisioneros que éste le proponía. En cambio, sí que accedió a que los prisioneros romanos volviesen a sus casas para pasar las Saturnales con sus familias, siempre y cuando regresasen después si en ese tiempo el Senado no había ratificado las condiciones que Cineas les había propuesto. El Senado no accedió y todos los cautivos volvieron a Tarentum una vez pasadas las fiestas.
El año siguiente se retomaron las hostilidades. La siguiente gran batalla se dio en Apulia, concretamente en Asculum. En esta nueva ocasión, las tropas romanas del cónsul Publio Decio Mus estaban alerta de los elefantes, habiendo confeccionado astas largas como las sarisas macedonias y más proyectiles con los que incordiar a los paquidermos. La batalla se desarrolló en dos días en lo táctico y fue muy similar a la librada en Heraclea. Combate encarnizado, carga de caballería, elefantes y armas arrojadizas para contenerlos y encresparlos. Al final, la línea romana se quebró y el propio cónsul cayó junto a seis mil de sus hombres. Pirro perdió en aquel lance tres mil quinientos cinco, no obteniendo ventaja alguna por su victoria a causa de las enormes bajas que tuvo. Laureado por los suyos, les contestó:
¡Otra victoria como esta y estaré vencido!
No iba desencaminado el rey epirota en su juicio. Hoy en día llamamos “victoria pírrica” a todo triunfo que perjudica más al ganador que al perdedor, como le sucedió a Pirro en las batallas de Heraclea y Asculum, donde el rey venció y casi perdió a todo su ejército en ello mientras Roma seguía siendo derrotada pero renovando sus legiones a base de levas entre ciudadanos y aliados. Estando Pirro intercambiando emisarios con el Senado en busca de una tregua que le permitiese recuperarse de tantas pérdidas, llegó a Tarentum una embajada de Siracusa en la que le invitaban a socorrer la ciudad ante la amenaza de los cartagineses. Aquel nuevo reto se le presentó más apetecible que la trabada guerra con Roma, viéndose ya como el gran conquistador y señor de Sicilia.
La oportunidad de llegar a un pacto con Roma llegó a principios del 278 a.C. de la forma más insospechada. Uno de los médicos de Pirro, un tal Nicias, desertó al bando romano y les propuso a los cónsules Fabricio y Emilio volver a Tarentum y envenenar a su antiguo señor. Lo que no se pudo imaginar el tal Nicias es que los dos cónsules lo enviaron de vuelta a Tarentum, pero no para que envenenase a su señor, sino como cautivo para que Pirro dispusiese de él como le placiese, pues para ellos no había honor alguno en deshacerse de tan formidable rival por medio de ponzoñas. Pirro, conmovido por aquel gesto de nobleza, envió a Cineas a Roma con todos los prisioneros de guerra sin reclamar rescate alguno por ellos. Su gesto propició una especie de armisticio, no de paz, entre ambos bandos que facilitó la salida de Pirro a Sicilia.
Menos de dos años duró su aventura siciliana, logrando algunos éxitos tempranos, pero estrellándose frente a los recios muros de Marsala. Ya bien entrado el 276 a.C., Pirro, después de perder setenta naves al atacarle una flota cartaginesa nada más zarpar de Sicilia, apareció frente a las costas del Bruttium, desembarcó y tuvo que enfrentarse a los mamertinos que campaban a sus anchas antes de poder llegar a Tarentum. Contaba entonces con efectivos similares a los que dispuso a su llegada en número, pero no en calidad. De sus veinte mil soldados epirotas apenas quedaba una falange y su nuevo ejército estaba compuesto más por aventureros y mercenarios que por súbditos abnegados. La campaña siciliana había sido dura, muy dura, tanto que Plutarco nos dejó escrito en sus “Dichos de Reyes y Comandantes” que Pirro dijo al zarpar mirando hacia la vieja Trinacria dijo:
¡Qué buena arena de combate dejamos aquí para romanos y cartagineses!
Acuciado por las pagas de sus nuevos soldados, pronto entró en acción, apropiándose del tesoro del templo de Proserpina en Locri. Como por maldición divina, la flota que debía de transportarlo a Tarentum tuvo que abortar el viaje al verse sorprendida por una violenta tormenta, así que el rey, supersticioso como casi todos los soberanos de su época, restituyó el tesoro al templo y condenó a muerte al epicúreo que le había sugerido tan infame acto. Aquel hecho le dejó traumatizado de por vida. Según escribió Apiano en sus “Samníticas”, desde aquel momento Pirro vivió atormentándose de que la ira de la diosa recaería sobre él, le perseguiría y le llevaría a la ruina.
La batalla final tuvo lugar un año después en Benevento. Pirro se adentró en Lucania tratando de sorprender al ejército que lideraba el cónsul Manio Curio Dentato. Este homo novus era un hombre enérgico y aquel su segundo consulado. Precavido de que Pirro volvería a Italia, había reclutado sus legiones con severidad, confiscando las propiedades de quién se negase a servir a la patria. Por un cúmulo de errores de cálculo, el que habría sido un ataque nocturno de improviso se tornó en un ataque al amanecer en el que las tropas epirotas estaban cansadas de toda una noche de marcha frente a unas tropas romanas descansadas. La batalla fue cruenta, pero la baza de los elefantes fue neutralizada con el uso de saetas con cera ardiendo, algo que espantó a los elefantes, que se desbocaron asustados, aplastando a propios y ajenos y convirtiendo la batalla en una carnicería. Pirro pudo volver a Tarentum con una reducida fuerza de caballería, dejándose en Benevento cualquier posibilidad de ganar aquella contienda y miles de soldados muertos. Consciente de su precaria situación, a principios del 274 a.C. embarcó hacia Epiro con lo que le quedaba de su ejército.
El cónsul Manio Curio Dentato celebró su flamante triunfo sobre Pirro y los samnitas por las calles de Roma con toda la pompa que semejante hazaña requería, exhibiendo a cuatro de los elefantes capturados, animales nunca vistos por la plebe romana hasta aquella fecha. A su vez, el cónsul cedió a la república el tesoro de guerra incautado a Pirro, que sería considerable, quedándose solo para él mismo un recipiente de madera con el que ofrendó su victoria a los dioses. Por su patriotismo y austeridad, Dentato fue loado por Cicerón como ejemplo de hombre íntegro. Su victoria sobre Pirro y sus aliados en Benevento propició que toda la Magna Grecia acabase bajo la tutela de Roma.
El rey de Epiro no dejó de enrolarse en nuevas campañas con las que aplacar su ansia de gloria. Su temperamento belicoso solo había recibido un revés. Después del fiasco italiano guerreó contra Macedonia, contra Esparta y después contra Argos, encontrando la muerte en aquella ciudad de la forma más insospechada. Estando a lomos de su corcel en retaguardia de la batalla que allí se estaba librando, fue levemente herido por la punta de un venablo que blandía un joven argiro. Al girarse para repeler aquel ataque, una anciana, probablemente la madre del agresor, le arrojó una teja que impactó en su nuca y le dejó conmocionado, cayéndose después de su caballo. Aquel momento de confusión lo aprovechó uno de los soldados de Antígono para asesinarlo, decapitarlo y enviar su cabeza a su señor.
Así murió Pirro el pelirrojo, rey de Epiro, uno de los mejores estrategas de toda la Antigüedad. Tenía cuarenta y siete años.







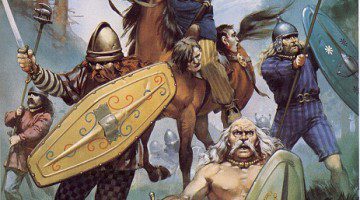
Muy interesante el artículo de Pirro.
¡Muchas gracias!
la misma crueldad que hoy en día …pero con una épica insuperable.
Saúdos
Allo