El destino de Japón se ha jugado a cara o cruz en varias ocasiones a lo largo de su historia, y las guerras Genpei son una de ellas. A finales del s. XII, dos clanes samurái, los Taira y los Minamoto, se disputaron el control del país en una larga y cruenta guerra civil que tuvo en vilo al imperio entero. Pero no todo fueron batallitas y hazañas bélicas, también hubo lugar para pasajes un poco menos épicos. Por ejemplo, el que vamos a contar hoy no es precisamente heroico, y además tiene un mensaje antimilitarista. Es la crónica de uno de los duelos más famosos de la historia japonesa, glosado hasta la saciedad en poemas y cantares de gesta, que tuvo un desenlace algo distinto del habitual.
Pongámonos en situación. Taira y Minamoto eran, sin duda, los clanes samuráis más grandes y poderosos que Japón había conocido. Tras siglos de rivalidades y conflictos de diversa escala, parecía llegado el momento del duelo final. El imperio no era lo bastante grande para los dos, y las guerras Genpei iban a servir para zanjar el asunto de una vez por todas. El conflicto acabaría en 1185 con la victoria final de los Minamoto y el surgimiento del primer shogunato de la historia de Japón, el que Minamoto Yoritomo instauraría en Kamakura.
Pero, para llegar a esa victoria definitiva, iban a hacer falta unos cuantos años de batallas. Una de las más famosas fue la de Ichi no Tani, donde tuvo lugar el duelo que hoy nos ocupa. Corría el año 1184, el punto álgido de la contienda. Con el ejército Taira a la defensiva, los Minamoto, bajo el mando del joven general Yoshitsune, habían ganado la iniciativa. La fortaleza de Ichi no Tani era uno de los últimos bastiones Taira, prácticamente inexpugnable. Situada al pie de unos escarpados acantilados y con el mar protegiendo su único flanco abierto, no había resquicio por el que atacarla. Para tomarla, Yoshitsune tuvo que lanzar a sus tropas ladera abajo en una desesperada carga de caballería, por barrancos de paredes casi verticales. Una locura, pero la jugada le salió bien y consiguió sorprender a sus enemigos atacando justo en el punto donde jamás lo hubiesen esperado.
Pero el pasaje más recordado de esta batalla tuvo lugar en las postrimerías de la misma, cuando los maltrechos restos de las huestes Taira se batían ya en retirada. Desarbolados por el ataque en tromba de los Minamoto, cientos de guerreros cubiertos de sangre y barro se amontonaban atropelladamente en la orilla de la playa, tratando en vano de abordar algún bote en el que poder ponerse a salvo. No había barcos suficientes para evacuarlos a todos, y la mayor parte del ejército Taira se quedó en la orilla, extenuado y derrotado.
Los aguerridos Minamoto, como una manada de lobos hambrientos, se lanzaban sobre ellos ávidos de conseguir cabezas ilustres con las que cubrirse de gloria. Uno de estos soldados en pos de su ración extra de fama era Kumagai Naozane, un rústico samurái de cuna no demasiado ilustre, venido de la lejana provincia de Mushashi. Kumagai veía en esta guerra su oportunidad de hacer su nombre conocido en todo el imperio. En aquellos tiempos, cobrarse la cabeza de un comandante enemigo la vía más rápida que tenía un guerrero para lograr reconocimiento, ascensos y honores. Y Kumagai era hombre de grandes ambiciones.
A lo lejos, porfiando contra las olas, divisó a un samurái enemigo ataviado con una espléndida armadura, ricamente ornamentada. Cuanto menos debía de tratarse de un general; una buena pieza que llevarse a la boca. Justo lo que Kumagai estaba buscando.
Antes de que otro se le adelantara, desenvainó su enorme sable y le lanzó un desafío a voz en grito. Ante tal provocación, el guerrero Taira no pudo sino responder al reto. Abandonando la huida, se encaró a Kumagai sin molestarse siquiera en anunciar su nombre ni su linaje, como dictaba la etiqueta de la época. A la vista de todos, ambos se enzarzaron en un duelo singular en las arenas de la playa de Ichi no Tani. El Taira de la fastuosa armadura no era rival para el feroz Kumagai, soldado viejo curtido en mil batallas. Le bastaron unos cuantos envites para doblegarlo. Pero, con el enemigo vencido a sus pies, justo cuando se disponía a asestarle el golpe de gracia, Kumagai detuvo su espada petrificado al ver el rostro que se escondía bajo aquel yelmo. El supuesto comandante Taira no era más que un niño de apenas 17 años, de rasgos tan finos y delicados que podrían confundirse con los de una mujer. Sus dientes, teñidos de negro según la moda cortesana de Kyoto, revelaban su linaje aristocrático. Por primera vez en su vida, Kumagai vaciló. Aquella situación era absurda. No había ido a la guerra para manchar su acero con la sangre de muchachos imberbes. Él mismo tenía un hijo de edad parecida. Ante las dudas de su agresor, el joven vencido le exhortó con voz firme a terminar lo que había empezado.
Los cientos de guerreros que combatían en la playa tenían sus ojos clavados en Kumagai. Llegados a tal punto, no había otra forma de resolver el lance. Desvió la mirada y, haciendo acopio de fuerzas, descargó el golpe fatal. Aquella cabeza que acababa de cobrarse era la victoria más amarga de su vida.
Terminado el combate, cuentan que el bravo Kumagai lloró desconsoladamente. Tal vez abrumado por el remordimiento, o acaso asqueado ante la absurda brutalidad de la guerra. Algunos incluso insinúan que, en realidad, se había quedado prendado por la belleza angelical de aquel joven, al que las circunstancias le habían obligado a decapitar. Hay muchas leyendas en torno a este infausto duelo, y probablemente nunca sabremos las verdaderas razones de Kumagai. Lo único cierto es que, después de aquello, decidió dejar la espada y renunciar al mundo. Renegó de su estatus de samurái, se rapó la cabeza y entró en un convento budista para ordenarse monje. Allí pasaría el resto de sus días, recitando los sutras en penitencia, ajeno a batallas y honores mundanos.
Como después se sabría, la identidad del muchacho cuya vida había segado era la del joven príncipe Taira Atsumori, y desde entonces ese nombre quedaría para siempre ligado al del propio Kumagai. Cantares de gesta como el famoso Heike Monogatari inmortalizarían este trágico episodio elevándolo a la categoría de mito, y desde entonces ha sido motivo recurrente para generaciones enteras de artistas y poetas japoneses a lo largo de los siglos. Ahora bien, estrictamente hablando, hay que coger con pinzas esta historia. Igual que no podemos tomarnos el Cantar del Mío Cid al pie de la letra para entender la España de la Reconquista, el Heike Monogatari tampoco es lo que se dice una fuente historiográfica fiable. Pero, bien mirado, de un modo u otro Kumagai finalmente se había salido con la suya. Había logrado inscribir su nombre en los anales de la Historia. Aunque, seguramente, no como él hubiera imaginado.
Escrito por R. Ibarzabal, autor del libro Crónicas de los Samuráis. Y como buen amigo que es, además de colaborador habitual del blog, ha tenido el detalle de regalar un ejemplar de su libro (recomendable 100%) que sortearemos entre todos los que compartan o comenten este artículo.
FUENTES: Heike Monogatari (El cantar de Heike); anónimo (traducción de R. Tani y C. Rubio). The Samurai: A Military History; S. Turnbull ; Crónicas de los Samuráis; R. Ibarzabal





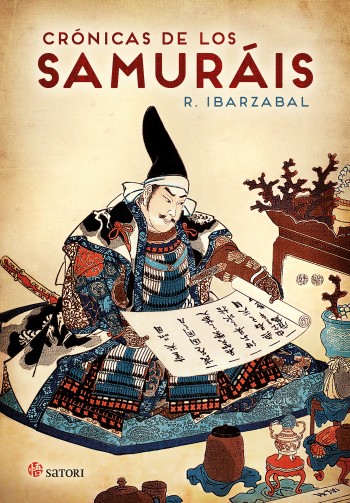



Muy interesante el artículo. A mi modo de ver, el vencedor de la batalla no tendría ni piedad ni remordimiento en el momento de asestarle el golpe final. Lo único que pienso es que se acordase de su hijo (de la misma edad, parece ser) al cortarle la cabeza. En cuanto a lo de meterse en convento budista.. Quizá se a cierto o no, pero seguramente y todo ello según mi opinión, sería por otros motivos
A no ser un sociópata hasta las personas más desalmadas y crueles tienen momentos de empatía; si bien es imposible saber los motivos de dudas del guerrero vencedor, al menos descubrió para tranquilidad de su alma de la inutilidad de las guerras, sobre todo las que suponen un beneficio, casi siempre, para unos pocos y una calamidad para la mayoría.
una buena historia.
me sorprende la tactica de lanzar un ataque en fuerte pendiente descendente.
tambien parece raro ubicar una fortaleza al pie de un cerro, peñasco o acantilado, parece muy facil de atacar desde lo alto (piedras, fuego, …).
realmente, la gran mayoria conocemos muy poco de la historia medieval oriental (China, Japon, India, Thailandia, ….), mas alla de las peliculas, y creo q fue muy rica, tanto como la nuestra occidental en todos los aspectos (conflictos, dinastias, arte, …).
Entiendo que la cultura japonesa, aunque con ciertos paralelismo medievales, nos es muy ajena. Mencionas el primer shogunato, me gustaría que me pudieras aclarar su poder y su relación con el emperador como poder paralelo.
La historia es en sí un romance de gesta, monjes, caballeros con honra o samuráis,…de verdad que me ha animado a leer otros posts sobre Japón. Gracias.
Hola Andrés.
Eres el ganador del libro.
Enhorabuena
Gracias, es un placer leer historias de forma amena y diferente.
En estos momentos estoy atrapado con profundizar sobre Japón y su historia.
Gracias.
Muy buen artículo. Desconocía esa historia.