En 1700, tras la muerte de Carlos II sin descendencia, las potencias europeas se disputan el trono español, porque aunque España ya no es el imperio que fue sigue siendo una potencia. Por un lado, Felipe de Anjou (Casa de los Borbones) –con el apoyo de Francia– y por otro, el archiduque Carlos (Casa de los Austrias o Casa de Habsburgo, a la que pertenecía el rey muerto) –con la coalición formada por Austria, Inglaterra, Holanda, Saboya, Prusia y Portugal. En 1701 comenzaba la Guerra de Sucesión; primero una guerra europea, después una guerra española.
En ese contexto, el 3 de agosto de 1704 se presenta ante Gibraltar una flota anglo-holandesa al mando del almirante Rooke. No viene en nombre de Inglaterra, sino del archiduque Carlos; uno de los aspirantes al trono. Ante una fuerza naval importante -unos 900 cañones amenazan desde el mar-, las defensas de Gibraltar, al mando del sargento mayor Diego Salinas, son exiguas: 80 soldados, un centenar de milicianos y 120 cañones de los que un tercio eran inservibles. Los ingleses instan a la rendición en nombre del Archiduque. No obstante, como la mayor parte de España, incluido Gibraltar, ya habían prestado obediencia a Felipe V de Borbón, la fortaleza decide resistir. La flota anglo-holandesa bombardea a conciencia el peñón. Finalmente la plaza se rinde. Es el 4 de agosto de 1704. Salinas no se rinde a los ingleses, sino al Archiduque. Pero es entonces cuando los ingleses hacen algo que, en rigor, sólo se puede considerar como un acto de piratería. El almirante Rooke, desobedeciendo las órdenes del Príncipe de Hesse Darmstadt, decide tomar el peñón para la reina Ana de Inglaterra… y así estamos desde hace más de tres siglos.
¿Que pasaría si hoy en día intentásemos recuperar Gibraltar? Pues algo así como lo que nos cuenta el maestro Arturo Pérez-Reverte en El día que nos invadieron los ingleses.
Querida Daisy, my darling. Prometí contarte, al término de la campaña, cómo habían ido las cosas. Y aquí me tienes. Cumpliendo mi palabra.
Al alba y con viento de Levante, como sabes, zarpó la flota británica para defender Gibraltar de esa España poblada por sucios meridionales –follaburros, según nuestro tabloide The Sun– que en las novelas marítimas de Dudley Pope siempre son cobardes y huelen a ajo.
Fue emotivo, si eras inglés. Allí estabas tú, ondeando el Victoria’s Secret a modo de despedida. Daba gusto vernos: el portaaeronaves Dumbo hacia las nuevas Malvinas ibéricas, y la flota cargada de blindados y de gurkas, con toda Gran Bretaña despidiéndonos, tremolando banderas como en los buenos tiempos. Y mientras, en el Peñón, con el casco puesto y los dientes apretados, los llanitos miraban desde sus trincheras hacia el mar, esperando ver aparecer nuestro socorro. Resueltos a vender cara su independencia. Con dos cojones.
Durante la navegación veíamos la tele para analizar los preparativos del enemigo. Respirar su ambiente bélico. Y la verdad que fue sorprendente. Ese diputado de Podemos argumentando su rechazo a tomar las armas porque la guerra es un acto fascista. Esa diputada del Pesoe afirmando que repeler una agresión británica era violencia de género, pues entre las tropas británicas había mujeres soldado. Ese diputado de Ciudadanos condicionando su apoyo a la defensa nacional a que dimitiera la ministra de Defensa. Un zumbado joven y con barba, de Ezquerra –sospecho que hasta las trancas de sherry– pronunciando un discurso confuso en el que me pareció entender algo así como Gibraltar me la sopla y nos veremos en el infierno. Y el presidente Rajoy asegurando que España debía defenderse pero lo mismo no debía, y mientras el Tribunal Supremo y el Tribunal de Estrasburgo decidían la cosa, pues quizá, o tal vez, o ya veremos. Y en el ayuntamiento de Madrid, una pancarta grande colgada: Welcome refugees and british troopers. Así todo el rato, querida. Te lo aseguro. Amazing, o sea. Pintoresco.
Debo confesar que mis camaradas de armas y yo empezamos a mosquearnos cuando, al llegar a las aguas territoriales españolas, nos salió su flota al encuentro. En realidad lo que salió fue una fragata de segunda mano –según nuestro servicio de inteligencia, montada con piezas tomadas de otros barcos en desguace– que se mantuvo a distancia, sin disparar un cañonazo, ni nada. Pudimos interceptar sus comunicaciones con el mando. «Permiso para atacar», decía su comandante. «Observe e informe», le respondían. «Son un huevo de ingleses –insistía el marino–. Solicito permiso para atacar». «Observe e informe», le decían los otros. Y así todo el rato. Al fin, colmada su paciencia, el comandante transmitió a Madrid: «Me voy a cagar en vuestra puta madre». Y Madrid respondió: «Vuélvase al puerto, Manolo. Y no joda». Y eso fue todo.
Y así llegamos a la zona de desembarco, que era una playa cercana a Gibraltar. Allá fuimos, arma en ristre, dispuestos a dar la vida por Gran Bretaña, y en vez de encontrarnos con el enemigo nos encontramos a dos guardias civiles mirando de lejos, tomándose una cerveza en un chiringuito de la playa, y a toda la colonia inglesa en España, o sea, unos setecientos mil fresadores de Manchester jubilados, amontonados allí para recibirnos, agitando banderas británicas y borrachos hasta las patas, ofreciéndonos vasos de sangría y taquitos de jamón y queso. Y, encima, resultó que todas las compañías lowcost británicas habían desviado sus vuelos a la zona para celebrar el evento, y las playas y los hoteles cercanos estaban petados de turistas y hooligans vomitando cerveza y bailando música discotequera, haciendo calvos y tirándose por los balcones a las piscinas, desnucándose en su mayor parte, los hijoputas.
Así que, mi amor, lamento comunicarte que fuimos a la guerra pero no encontramos contra quién. La Legión, que es lo mejor que tienen, estaba en Málaga a las órdenes de un tal Antonio Banderas, sacando a no sé qué Cristo en procesión. Y el resto estaba apagando incendios forestales o en misiones humanitarias. Así que me acerqué a los guardias civiles del chiringuito, más que nada por cubrir el expediente bélico. Y cuando les dije: «Vengo a invadir», el más viejo, un cabo, me miró con guasa y replicó: «Pues tú mismo, compadre», y me ofreció un botellín fresquito. Y las cosas como son, my darling. Era una cerveza cojonuda.



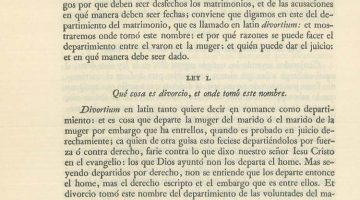

[…] Si hoy intentásemos recuperar Gibraltar… […]
Y encima, después de cornudos apaleados, les regalamos el itsmo cuando la epidemia de fiebre.
Si lo piensas bien, este irónico relato es muy acertado por dos razones, (por lo menos, aunque quizás haya muchas más). Primero: toda guerra genera muertos, pobreza, hambre y enfermedades en quienes son vidas humanas, no nombres enlistados en filas de Excel. Segundo, no viene mal que UK esté cuidando España del avance de los moros y africanos que sueñan con volver, y lo hace desde una torreta estratégicamente ubicada. Algo así como el policía que está ubicado en la caseta blindada de cualquier Banco. La guerra nunca es buena. El humor sí, como el que manifiesta este artículo.
Sufrimos la misma desdicha con nuestras Islas Malvinas. Mi solidaridad con ustedes.
jajajajaj me morí de risa, muy bueno!
Vergonzoso. A un inglés no se le pasaría por la cabeza meterse con, y ridiculizar así, a su propio pueblo. Ojalá fueras inglés
Entrar en este blog tan estupendo como es el tuyo y toparte con Arturo, el académico, es un poco como encargar una paella y encontrar que le han puesto guisantes.
Son gustos personales, y para mi Arturo Pérez-Reverte es un gran escritor.
Pues yo no puedo con él. De hecho, desde que entró en la RAE, hasta le he perdido algo de respeto a esta institución (a la que antes respetaba como a una suegra, por lo menos). Fíjate cómo será la cosa, que a modo de protesta voy por la vida diciendo cosas como «cocreta» y «amoto».
Ahora bien, no porque seas perezrevertófilo voy a dejar de leer tu blog. Para gustos colores, claro que sí.?
Ay si, Gibraltar español! Y Ceuta y Melilla tambien! Y Menorca para los Ingleses, no?
¿Qué comparaciones son esas paleto?
Menos Gibraltar y más recuperar zonas de Canarias y zonas del Levante español donde un español no puede acceder porque están acotadas para residentes alemanes o ingleses según el caso,sin olvidar Rota y Torrejón donde se encuentra el mando operativo de la OTAN y que en caso de conflicto nos vamos a tener que refugiar en Marruecos como poco.
Si se hubiera seguido la táctica de Franco, sin guerra ni enfrentamientos, Gibraltar, hubiera caído en manos de España.´
1º Cerró la verja, con lo cual ni entraban ni salían, solo por barco a Inglaterra.
2º Como consecuencia no tenían suministros y el agua tenían que tráela, en barco, desde Inglaterra.
4º No se podía ejercer actividad alguna, por tanto, económicamente, era inviable y costoso al gobierno inglés.
Esto les obligó a pensar, a los ingleses, sobre el tema y había opiniones, en aumento, para abandonarlo.
Pero… los ingleses, conocedores de los españoles, pensaron que Franco era mayor y, algún día, llegaría que abandonaría España, por ley natural y… pensaron:
Cuando Franco muera, en España se instalará un gobierno de imbéciles y, no solo, mantendremos el peñón, sino que, además, será un paraíso fiscal y nos facilitaran, los españoles, lo que queramos
con tal de representar que España es una «democracia» europea.
Así fue y, los socialistas, no tardaron en abrir las puertas a nuestros «querido» vecinos, permitirles que sus aviones aterricen en territorio español, que NUESTRAS aguas las usen para ampliar «SU» territorio, con tierra española que, los españoles, les llevamos con nuestros camiones.
¡Todo un acto de «dignidad» nacional!