Tras la Primera Guerra Mundial, la consternación general ante los horrores de la guerra química, responsable de la muerte dolorosa de 90.000 soldados y de que cerca de un millón de hombres regresasen a casa ciegos, desfigurados o con lesiones, impulsó la negociación para que aquello no volvieran a suceder. Como resultado de estas negociaciones, en junio de 1925 se firmó el Protocolo de Ginebra que, aunque nada decía acerca de la producción y distribución, prohibía del uso de armas químicas y biológicas. Con el estallido de la segunda Gran Guerra, y debido a la desconfianza entre los países beligerantes, ambas partes comenzaron a almacenar reservas de armas químicas. Claro está, todos con el argumento de que lo hacían por si el enemigo decidía utilizarlas primero.
Finalizada la campaña del norte de África, en el verano de 1943, los aliados dieron el salto al continente europeo e invadieron Sicilia desde donde penetraron en la Italia continental. Todo se desmoronó en el estado fascista. El rey de Italia, Víctor Manuel, ordenó detener a Mussolini y firmó un armisticio con los aliados. El avance aliado desde el sur obligó a los alemanes a retroceder hacia el norte… hasta que Hitler dijo basta. Mussolini fue liberado por paracaidistas alemanes y Hitler consiguió parar a los aliados en la llamada línea Gustav, una serie de fortificaciones que iban del Tirreno al Adriático a unos 100 kilómetros de Roma. Estabilizado el frente italiano, los aliados establecieron puntos estratégicos para reabastecerse, y uno de ellos fue el puerto de Bari en el Adriático. Desde aquel momento, la tranquila población de Bari se convirtió en la base de operaciones aliada, y a su puerto llegaban barcos diariamente con material de guerra, combustible, comida y suministros médicos. A pesar de que era un enclave vital, las medidas defensivas antiaéreas dejaban mucho que desear. Total, los alemanes estaban a la defensiva y la Luftwaffe en retirada. Apenas alguna incursión esporádica diurna repelida sin mayor problema. Nada preocupante. O eso creían los aliados. Hasta que llegó la noche del 2 de diciembre de 1943, cuando unos 30 buques de carga y petroleros esperaban su turno para ser descargados.
Aquellas incursiones esporádicas de aviones alemanes no pretendían atacar el puerto, sino reconocer el terreno. Y todos los informes que presentaron eran de lo más halagüeño: apenas había defensas antiaéreas, los barcos se apiñaban en el puerto y, además, por las noches, incumpliendo cualquier protocolo de seguridad, estaba iluminado como un espectáculo pirotécnico en medio del desierto. Blanco y en botella. La noche del 2 de diciembre, en apenas media hora, 105 bombarderos alemanes convirtieron el puerto Bari en el Pearl Harbor italiano. El puerto era un auténtico infierno: las bombas de los alemanes, las explosiones de la munición de las bodegas, la rotura de un oleoducto que provocó que el fuego se propagase por los muelles y la superficie del agua cubierta por una capa viscosa de petróleo derramado que cegaba y ahogaba a los que estaban en el agua. En total, 16 barcos con 38.000 toneladas de carga fueron totalmente destruidos y otros ocho dañados. Entre ellos el John Harvey, apenas diferente de los otros amarrados en el puerto, con gran parte de su carga convencional, pero con una carga secreta mortal: unas 100 toneladas de bombas de gas mostaza camufladas como 2000 bombas convencionales. Una carga tan secreta que en el barco no lo sabía ni el capitán, sólo Thomas Richardson, el oficial de seguridad de carga, y que los estadounidenses enviaron por si a Hitler le daba por utilizar armas químicas. Como Thomas no podía revelar su existencia y las autoridades portuarias tampoco conocían su contenido, ya que de haberlo sabido no habrían permitido la descarga, el barco no tuvo prioridad alguna y llevaba dos días atracado en el puerto esperando su turno. Las bombas de gas mostaza no habían sido armadas, por lo que no explotaron, pero su contenido se liberó formando una nube tóxica camuflada por el denso humo y mezclándose con el petróleo y la gasolina del agua, quedando pegado al cuerpo, tanto al de los marineros que habían caído al agua como al de los que se tiraron para rescatarlos.
Cuando el personal médico atendía a los heridos, se sorprendieron porque, además de las heridas propias de un bombardeo, los heridos tenían quemaduras en los ojos y ampollas en la piel, pero como nadie les informó del gas mostaza no pudieron darles el tratamiento adecuado. Así que, muchos que, aparentemente, no tenían lesiones graves, permanecieron con las ropas impregnadas en aquella mezcla letal. Las erupciones en la piel dieron paso a las complicaciones respiratorias y a la muerte, e incluso civiles que no habían estado en el puerto comenzaron a tener los primeros síntomas. Los doctores comenzaron a sospechar que podía haber relación con algún tipo de agente químico e inmediatamente culparon a los alemanes, que debían haber lanzado el ataque con armas químicas. El alto mando aliado finalmente envió al teniente coronel Stewart Alexander, un experto en tratamiento contra armas químicas, quien confirmó que el responsable era el gas mostaza y, tras una investigación de los restos de bombas del puerto, que no habían sido los alemanes. Dos meses después, en febrero de 1944, los estadounidenses tuvieron que admitir el incidente y garantizar que no se contemplaba el comienzo de una guerra química. Pero el daño ya estaba hecho.

Además de los muertos por el bombardeo, hubo 628 víctimas por el gas mostaza entre el personal militar aliado y de la marina mercante, y muchos se podrían haber salvado de haber tenido los médicos la información adecuada desde el primer momento. En estas cifras no están incluidas las víctimas civiles que estuvieron expuestas al agente químico, ya que, tras el ataque, se produjo un éxodo masivo de civiles que abandonó Bari.
Y como aquí nos gustan regalar y compartir, gracias a la colaboración de la Esfera de los Libros vamos a sortear un ejemplar de Overlord. El día D y la batalla de Normandía, de Max Hastings, entre todos los que comenten o compartan este artículo.




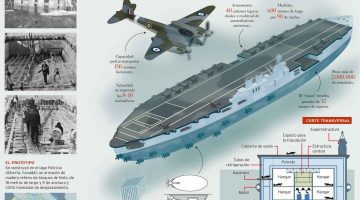


En «Cruzada en Europa» Dwight D. Eisenhower describe el incidente de Bari de la siguiente manera:
«El 2 de diciembre de 1943 ocurrió un lamentable y penoso contratiempo en el puerto de Bari. Utilizábamos sus instalaciones para ayudar al VIII Ejército y a las numerosas fuerzas de Aviación que estábamos reuniendo rápidamente en Italia. El puerto se hallaba constantemente abarrotado de buques, y demasiado próximo a alguna de las bases enemigas situadas junto a la opuesta orilla del estrecho Adriático.
Una noche sufrió un fuerte ataque aéreo, que nos ocasionó el mayor daño derivado de una acción de esta clase durante toda nuestra campaña en el Mediterráneo y en Europa; perdimos dieciséis barcos, algunos con cargamento de mucho valor, y lo peor fue que de una motonave alcanzada por las bombas se derramó el petróleo, dando origen a la destrucción completa de muchos de los barcos próximos, que ardieron. El caso pudo tener repercusiones gravísimas. Uno de los buques alojaba cierta cantidad de gas mostaza, que nos veíamos obligados a llevar siempre con nosotros ante la inseguridad de las intenciones alemanas respecto al empleo de este agresivo químico. Por fortuna, el viento soplaba hacia el mar, y no hubo bajas; si hubiera soplado hacia tierra, la catástrofe habría sido espantosa; y muy difícil de explicar, aun cuando fabricábamos y llevábamos ese material sólo para efectuar ensayos por si el enemigo nos sorprendía con un ataque de este género.
A consecuencia del desgraciado accidente, se estableció un sistema mucho mejor de información y control de defensa antiaérea entre las fuerzas de mar, tierra y aire. Fue aquél el más rudo golpe que las tropas de mí mando recibieron de la Aviación enemiga en el Mediterráneo.»
Fenomenal Javier un gran artículo,algo había leído pero ahora se más del tema,gracias
EXcelente artículo! justito para aplicar ahora
Después de todo, el horrible incidente tuvo su lado positivo. Las autopsias realizadas a los marineros muertos por el gas mostaza revelaron que este había atacado a los glóbulos blancos (leucocitos) de la sangre.
Por casualidad un médico conocía una investigación que se estaba realizando en la Universidad de Yale para combatir la leucemia, que es un tipo de cáncer causado por la presencia de demasiados leucocitos en la sangre. Envió a Yale un informe con los hallazgos de Bari, en el que habia evidencias de que el gas mostaza podía ser usado para combatir el cáncer.
Exceso de confianza y secretismo militar. Una combinación peligrosa.
¡Cuantas catástrofes por la falta de información se habrán producido a lo largo de la historia! Detrás de cada guerra se ocultan muchas sufridas por personas con nombres y apellidos.
Gracias por el post y por el sorteo.
Hola Pedro.
Eres el ganador del libro. Enhorabuena.
He de reconocer mi supina ignorancia sobre este tema, de hecho no sabía siquiera que hubiera habido un bombardeo del puerto de Bari. Gran artículo. Muchas gracias.
la mentira y manipulación están en la genética humana y con ello lo único que consiguen es una serie de desgracias ampliadas y pedidas de perdón tardías que no sirven de nada al común de los mortales utilizados como carne de cañón en sus guerras…y si te niegas o desarrollas un pensamiento pacifista…no te preocupes ya se encargan las «élites» de acabar contigo…una auténtica vergüenza desde cualquier punto de vista.
no creo en la bondad ni en los despistes del Poder…somos carne de cañón y les importa una M… las consecuencias de sus decisiones, van a lo que van y punto.
no conocía este momento pero sí que no se realiza justicia con las personas y familias que son devastadas con este tipo de errores.
Por ejemplo véase Senderos de gloria
AMEN de Costa-gavras….y miles más
Saludos
Excelente artículo, como todos los que publicas, saludos desde San Luis Potosí, México
Esto no fue un error y, si tampoco fue un crimen de guerra, encuadra en el de lesa humanidad, por sobre todo ocultar lo sucedido e impedir de esa forma salvar numerosas vidas.
Uno más, de los tantos crímenes cometidos por los salvadores de la libertad y la democracia.
La guerra en sí misma es un crímen, no las hay buenas ni nadie es bueno si mata, sea por lo que sea.
Un artículo muy interesante. No conocía nada sobre el bombardeo de Bari. Entiendo que la información en tiempos de guerra es un bien muy preciado, pero llevado al extremo por desgracia puede causar muertes que serían evitables, como en Bari.
Gran artículo Javier.
Muy interesante, como siempre. Gracias Javier
Otra de las razones del uso del puerto de Bari, es el tremendo latrocinio que existía en el gran puerto de Nápoles, así que los camiones debían recorrer unos 300 kilómetros mas para llevar lo desembarco al frente-
Buen artículo, cuantas cosas como estas habrán pasado y no se han llegado a saber nunca.
Interesante artículo!
Muy interesante el articulo.
Compartido en mi muro de Facebook, gran artículo, al leer el título he pensado rápidamente en la serie sobre Chernóbil. Saludos.