Durante el periodo de entreguerras, el biólogo polaco Rudolf Stefan Weigl comenzó en los laboratorios del ejército polaco sus investigaciones sobre el tifus, enfermedad que por aquel entonces se extendía por Europa del Este. Sabía que el vector del contagio de la enfermedad eran los piojos y la bacteria causante la Rickettsia prowazekii, bautizada así en 1916 por el brasileño Henrique de Rocha-Lima, que consiguió aislar el agente causante del tifus transmitido por el piojo, como homenaje al trabajo del estadounidense Howard Ricketts y el austriaco Stanislaus von Prowazek, que, pocos años antes, habían muerto de tifus cuando estaban estudiando la bacteria.
La peligrosa Rickettsia vivía alegremente en los intestinos de los piojos, pero en aquel momento no había forma de cultivar el agente infeccioso para su estudio. Así que, Weigl optó por trabajar directamente con los piojos con la intención de obtener bacterias suficientes para estudiarlas y tratar de desarrollar una vacuna. Para ello, necesitaba piojos infectados con la bacteria, pero dada la imposibilidad de obtener una respuesta directa de los insectos, de que los piojos se contagiaran entre sí y, obviando por lo peligroso que era, que los piojos picasen a alguien ya infectado, no le quedó más remedio que inyectarles directamente la bacteria. Y sin medias tintas, directamente al intestino por vía anal. Como oís, con una aguja casi microscópica y un pulso firme -firme no, lo siguiente- directamente por el culo. Weigl se montó una granja de piojos que producirían las bacterias suficientes para su experimentación, pero había un problema: necesitaba darles de comer para mantenerlos con vida el tiempo suficiente. ¿Y de qué se alimentan los piojos? Exacto, de sangre humana. Además, necesitan chuparla de un cuerpo vivo, no vale extraer la sangre y darles a beber de un recipiente. Al igual que si fuera una granja de zombies, la única opción era alimentarlos con humanos. Y antes de que os echéis las manos a la cabeza, os recuerdo que no nos contagian por la picadura del piojo, sino por las heces que dejan sobre la piel, que son las que contienen la bacteria, y que al rascarnos extendemos por la herida y se cuela en nuestro organismo. Lógicamente, la fuente de alimentación estuvo formada por voluntarios deseosos de colaborar con la ciencia -lo que hoy llamaríamos becarios-, y el único requisito era estar sanos y ser muy limpios. Un prueba de que Weigl tenía todo estudiado hasta el más mínimo detalle es cómo solucionó el problema a la hora de comer. Metió los piojos en pequeñas cajitas y uno de sus lados lo perforó con diminutos orificios, suficientes para que asomasen su cabeza pero que impidiesen salir el cuerpo. El lado agujereado de las cajas se ponía sobre los muslos de los voluntarios, se adherían con unas cintas, los insectos sacaban la cabecita y se daban un festín en toda regla. Eso sí, durante un tiempo limitado que los piojos son muy glotones. Como el cuerpo no salía de la caja, las deposiciones quedaban dentro de ella y no existía la posibilidad de infectar a los becarios Perdón, quería decir a los voluntarios. A los cinco días, más o menos, diseccionaba al piojo y obtenía las bacterias de su intestino, donde crecían y se multiplicaban. De esta forma, obtuvo la suficiente cantidad de agente infeccioso como para trabajar con él y producir una vacuna. Ingenioso, ocurrente… os compro cualquier calificativo que le queráis poner a este brillante científico.
Todo estaba saliendo a pedir de boca, hasta que llegó la Segunda Guerra Mundial y hubo que adaptarse al nuevo escenario. Cuando Alemania ocupó Polonia, tomó el mando de los centros culturales y científicos, entre ellos el Instituto Weigl para el Tifus instalado en la ciudad polaca de Lwow. Aun así, y recordando que los alemanes le tenían más miedo al tifus que Pinocho a una hoguera, le dejaron hacer al científico. Eso sí, con la exigencia de la producción de la vacuna a gran escala para sus soldados. A lo que Weigl accedió. Y precisamente por ello, durante muchos años se le acusó de colaborar con las nazis. Una acusación tan injusta como falsa, pero es que, además, lo que hizo fue todo lo contrario. A las pruebas me remito.
Weigl accedió a proporcionarles la vacuna, pero para ello dijo necesitar más fuentes de alimentación y, también, poder entrar al gueto donde utilizaría a los judíos para probar las vacunas. Así que, los nazis, entendiendo sus peticiones, le permitieron incrementar el número de colaboradores de su industria alimentaria y utilizar a los judíos como cobayas -algo que, de no haberlo propuesto el científico, seguramente le habrían ofrecido los nazis-. Lógicamente, las propuestas de Weigl iban por otros derroteros. Los ayudantes que seleccionó fueron intelectuales y científicos polacos perseguidos por la Gestapo, algunos de ellos judíos, e incluso miembros de la resistencia. Los piojos debían estar encantados, un día se alimentaban de un matemático y al día siguiente de un filósofo. El caso es que el Instituto se convirtió en un santuario de libertad para los perseguidos. Y respecto a los judíos de los guetos, con la excusa de utilizarlos como cobayas para probar el desarrollo y la evolución de las diferentes vacunas, lo que realmente hacía fue inyectarles la verdadera vacuna -se estima que unas 30.000 dosis- y protegerlos frente al tifus. Y el desconocedor de la historia y un poco miserable dirá: “sí, sí, pero a los alemanes también se lo dio”. Pues sí, porque de no haber cumplido habría sido imposible montar toda esta trama. Y este interlocutor, ya un poco tocapelotas, contestará: “ves, un colaborador”. Entonces, lo remataremos con el último detalle de este genio: las vacunas enviadas al frente para los alemanes no eran como las de los judíos, estaban debilitadas, por lo que brindaban una protección menor. Ahora, ya os podéis poner en pie y aplaudir.





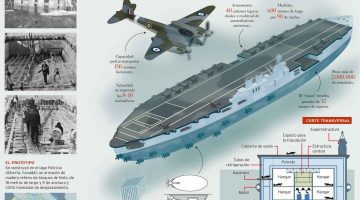


Esto era antes, cuando las vacunas eran buenas. Antes de que la industria farmacéutica cayera en manos de desequilibrados que solo piensan en hacer dinero dañando a los humanos.
Esta comprobado que ahora las vacunas producen autismo a los niños y que los fabricantes han conseguido que los gobiernos los eximan de responsabilidades por los daños causados y ademas de que no estén obligados a decir al publico cual es la composición de ellas.
Eso si; si accedes a vacunarte te obsequiaran, completamente gratis, la ultima tecnología: Un microchip para que «vivas mejor».
Autismo, microchip y vacuna en una misma frase… el típico discurso conspiranoico sin ningún fundamento.
le han faltado aliens a tu historia….
la IGNORANCIA es ATREVIDA
¡Con lo bien que venía la historia! Es como haber visto al maestro parrillero preparar el trozo de filete que querías con todo el aderezo, montarle la guarnición y ZAZ en el ultimo instante una mosca se para en medio de la carne. Es tan insignificante, pero… como jode. Javier, en venganza… siempre disfruto de tu trabajo. Un abrazo
La puñetera mosca… jajajaja
Gracias
Me parece tan surrealista el comentario que no se si es de coña y nos lo hemos tragado ?
Ojalá tengas razón
Lwow es Lviv o Leópolis en castellano. Por si alguien no se aclara, que no caía yo qué ciudad era.
La ciudad de Stanislaw Lem. Ahora está en Ucrania.
El Dr. Weigl fué reconocido como «Justo entre las Naciones» por Israel, en 2003. https://en.wikipedia.org/wiki/Rudolf_Weigl
Las actitudes no siempre son lo que aparentan…vean Uds AMEN de Costa-gavras…a veces no se llega a saber quién está en el lado bueno de la Hº
También aconsejo el libro HEROES DE AMBOS BANDOS del periodista Fernando Berlín
Saludos