Europa suele contarse a sí misma como una historia de progreso continuo: de la superstición a la ciencia, del absolutismo a los derechos humanos, del medievo a la modernidad. Pero el mapa europeo es traicionero y guarda excepciones que parecen diseñadas para recordarnos que el pasado, a veces, no se va: se enquista. Una de las más fascinantes es el Monte Athos, un lugar real donde hasta fechas sorprendentemente recientes estuvo prohibida la entrada a las mujeres, a las hembras de los animales y, durante siglos, también a los catalanes.
El Monte Athos se encuentra en el norte de Grecia, en una península montañosa que se adentra en el mar Egeo como un dedo acusador. Desde hace más de mil años está habitado por monjes ortodoxos y funciona como una república monástica autónoma, con autogobierno, leyes propias y una extraordinaria capacidad para mantenerse al margen del mundo moderno. Formalmente pertenece a Grecia, pero en la práctica vive en una burbuja jurídica y espiritual reconocida por emperadores bizantinos, sultanes otomanos, reyes griegos y, ya en tiempos recientes, por la Unión Europea, que prefirió no meterse en discusiones con monjes barbados y documentos del siglo XI.
La clave de todo es una norma llamada avaton, vigente desde 1046. Su objetivo es proteger la vida ascética de los monjes evitando cualquier distracción externa. La solución fue radical y coherente con su lógica medieval: excluir aquello que pudiera alterar la calma espiritual. Así, el avaton prohibió la entrada de mujeres. Ninguna. Ni peregrinas, ni turistas, ni científicas, ni jefas de Estado. Según la tradición, la única mujer “presente” en Athos es la Virgen María; el resto, por definición, sobra. La idea es simple: si no hay mujeres, no hay tentación. Freud habría disfrutado mucho analizando el asunto.
La obsesión llegó más lejos. También se prohibió la entrada de hembras de animales, para evitar cualquier rastro de feminidad incluso en versión caprina. Vacas, yeguas y cabras quedaron fuera, aunque la norma tuvo que ceder ante la realidad: se permitieron gatos para controlar ratones y gallinas para garantizar huevos. El ascetismo es firme, pero el desayuno es sagrado.
Hasta aquí, Athos podría parecer simplemente un anacronismo pintoresco. Pero hay una tercera exclusión que convierte la historia en algo más jugoso: los catalanes.
La razón hay que buscarla en la llamada Venganza catalana: una serie de acciones militares que siguieron al asesinato de Roger de Flor y unos cien almogávares en 1305, perpetrado por orden del emperador bizantino.
Esto no fue una batalla, fue una rabieta histórica de proporciones bíblicas. Imagina la escena: principios del siglo XIV. Tenemos a la Gran Compañía Catalana, liderada por el carismático (y ex-templario buscavidas) Roger de Flor. Eran los almogávares, la élite de la tropa de choque, los Navy SEALs de la Corona de Aragón, pero en versión «bruto mecánico».
El emperador bizantino Andrónico II estaba con el agua al cuello por los turcos y contrata a estos mercenarios. Los almogávares llegan, ven, y arrasan. Repartieron estopa a los turcos de tal manera que en Constantinopla empezaron a tener más miedo de sus «salvadores» catalanes que de los enemigos. Y el miedo es mal consejero a la hora de tomar decisiones. Había que atajar el problema catalán… y había que hacerlo ya. Así que, el hijo del emperador, Miguel IX (que debía ser la alegría de la huerta), decide solucionar el problema a la vieja usanza: con traición. En 1305, invita a Roger de Flor y a su cúpula a un banquete de despedida en Adrianópolis.
- El resultado: Roger de Flor asesinado y una masacre de almogávares pillados con la guardia baja (una versión de la «Boda Roja» en Juego de Tronos). Miguel pensó: «Muerto el perro, se acabó la rabia». Error. Grave error.
La respuesta fue la Venganza (y qué venganza). Los supervivientes no huyeron. Se atrincheraron en Galípoli y decidieron que el Imperio Bizantino iba a pagar cada gota de sangre con intereses de usura. Desafiaron a todo el ejército imperial y lo destrozaron. No dejaban piedra sobre piedra. Saqueaban, quemaban y pasaban a cuchillo todo lo que se movía. Fue una operación de castigo tan brutal que despoblaron regiones enteras. Miraron hacia el Monte Athos y no vieron santidad, vieron una hucha gigante. Los monasterios estaban repletos de oro, reliquias y comida, defendidos por monjes que rezaban mucho pero peleaban poco. Presa fácil. Saquearon tesoros, quemaron bibliotecas enteras para calentarse y pasaron a cuchillo a los religiosos sin miramientos. Fue un saqueo sistemático y brutal.
Cuando se cansaron de quemar cosas, decidieron quedarse con el chiringuito. Terminaron conquistando los ducados de Atenas y Neopatras, territorios que llegaron a estar bajo influencia de la Corona de Aragón.
La respuesta de Athos fue tan religiosa como implacable: excomunión, anatema y prohibición expresa de entrada a los catalanes. No a aquellos mercenarios concretos, sino al gentilicio entero. El castigo no tenía fecha de caducidad. Durante siglos, ser catalán bastaba para que Athos te cerrara la puerta, aunque hubieran pasado generaciones desde el saqueo y aunque el visitante no tuviera más relación con la Compañía Catalana que un apellido y un lugar de nacimiento. Mientras Europa cambiaba de dinastías, abolía la tortura, inventaba el ferrocarril y proclamaba derechos universales, Athos seguía aplicando una vendetta medieval con una constancia admirable. La prohibición a los catalanes permaneció escrita durante siglos y solo empezó a diluirse a finales del siglo XX y comienzos del XXI, no tanto por perdón cristiano como por pura incomodidad administrativa en una Europa cada vez más integrada (algo influyó también que la Generalitat pagara la restauración de uno de los tesoros artísticos saqueados para que levantaran el veto). Eso sí que es guardar rencor.
Hoy, la entrada de mujeres sigue prohibida. La de las hembras de animales, casi intacta. Y la de los catalanes ha quedado como una reliquia histórica, más simbólica que efectiva. Pero durante mucho tiempo fue real, oficial y perfectamente asumida.





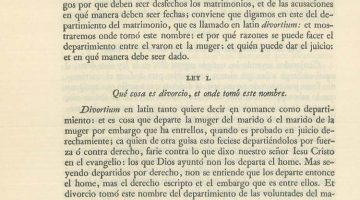
[…] Full reading at Historias de la Historia 2213 ♥ […]
[…] Lectura completa en Historias de la Historia 2213 ♥ […]
Venganza contra Aragón, Cataluña no existia
Historiográficamente hablando, así se le denomina.