Corría mediados del año 157 a.C. cuando una legación del Senado de Roma acudió a Cartago para mediar en uno de sus continuos litigios con el vecino y engorroso reino de Numidia, principal beneficiario del tratado draconiano que Aníbal tuvo que firmar para concluir la Segunda Guerra Púnica. La negociación no tuvo mucho éxito; el viejo rey Masinisa siempre quería más, pero lo que más le impactó al cabecilla de aquellos nobles emisarios, el anciano Marco Porcio Catón, fue el esplendor comercial que de nuevo emanaba de la eterna enemiga. Había pasado medio siglo desde que los púnicos habían sido derrotados en el páramo de Zama y la indemnización de guerra ya había sido pagada. Los negocios iban tan bien que incluso Cartago habría podido liquidar de golpe tan gran pago años atrás, pero el Senado no quiso aceptar la cancelación anticipada para que los Sufetes siguiesen recordando amargamente porqué la pagaban. Aquella suntuosidad tenía su lógica: el Consejo destinaba todos los frutos del comercio no a una guerra eterna y cara, como antaño con los Barca, sino a levantar un emporio que rivalizaba en magnificencia con la propia Roma. Desde aquel viaje oficial, el austero Catón siempre concluía todos sus discursos dentro y fuera del Senado con la frase inmortal:
“Ceterum censeo Carthaginem ese delendam”
(Por lo demás, opino que Cartago debe ser destruida)
Según Apiano, el viejo censor pensaba que dejar reflorecer a Cartago suponía un peligro latente para Roma, en contra de sus grandes adversarios políticos, los Escipiones, que optaban por mantener viva a Cartago, pues su mera presencia evitaría que Roma se quedase sin su enemigo secular y esa falta de estímulo se tornara contraproducente para la virtud y la moral romanas.
Como era de esperar, el desastre final llegó propiciado desde la exigente Numidia. Masinisa, resentido y ávido de más y más territorios y privilegios a costa de su malparada vecina, entró en territorio púnico al frente de su ejército en el 150 a.C. Aquel ultraje, consentido por el Senado, supuso la caída del Consejo pro-romano de Cartago y la entrega del mando militar a un tal Asdrúbal el Beotarca, quien salió al encuentro de los agresores en el valle del Bagradas, cerca de la actual ciudad de Túnez. El ejército cartaginés fue derrotado y el Consejo no tuvo más remedio que pagar una nueva indemnización astronómica al ladino Masinisa, pero lo peor no fue eso, sino que la agresión a Numidia, una aliada de Roma, se constituyó como casus belli para que el Senado, instigado, cómo no, por el viejo Catón y la aristocracia latifundista de Campania que competía con los púnicos en el negocio del vino y los higos, le declarase una nueva guerra a la odiada rival. Cuando todo aquello se supo en las calles de Cartago, los Sufetes y miembros más conservadores del Consejo no dudaron en enviar emisarios cordiales a Roma mostrando excusas, enviando rehenes y notificando la condena a muerte de Asdrúbal y el resto de militares disidentes, la mayoría en paradero desconocido desde la derrota contra los númidas en el Bagradas.
En la primavera del 149 a.C., un ejército de ochenta mil hombres desembarcó en la importante ciudad de Útica (hoy en ruinas en el término municipal de Zana, a 40 Km al noreste de Túnez) comandado por el cónsul Manio Manilio Nepote. Cartago se rindió incondicionalmente cuando los estandartes de las legiones aparecieron en el horizonte. Lucio Marcio Censorino, colega de consulado de Manilio y encargado de la flota, exigió la entrega de todos los barcos, que fueron incendiados frente a la ciudad, así como de todo material bélico. Doscientos mil equipos militares y dos mil catapultas, escorpiones y balistas fueron entregados a los romanos. El problema llegó con la última cláusula que exigían los dos cónsules para aceptar la rendición: aplicando la frase de Catón a rajatabla, “Carthago delenda est”(Cartago debía ser destruida). La ciudad debía de trasladarse ochenta estadios tierra adentro (unos quince kilómetros), abandonando la ubicación original, y su fabuloso puerto, para que todo fuese demolido y jamás supusiese una nueva amenaza militar o económica para Roma.
Aquella última condición fue la que prendió la llama de la guerra, pues era del todo inaceptable. Las puertas fueron cerradas y los llamados colaboracionistas de Roma asesinados. Con la excusa de la negociación de un armisticio, fueron enviados emisarios al campamento romano mientras el pueblo comenzó a prepararse para el inminente asedio. Se acopiaron provisiones y se fabricaron nuevas armas día y noche, fundiendo metales de todo tipo. Hasta las mujeres cedieron sus cabellos para la confección de las cuerdas tensoras de las nuevas balistas y escorpiones. El Consejo emitió el indulto de Asdrúbal, quien al frente de los supervivientes de la batalla contra Masinisa mantenía el control de un vasto territorio en el interior. El comandante cartaginés no se lo pensó dos veces a la hora de atender la súplica del Consejo. Inexplicablemente, no fue interceptado por ninguno de los dos cónsules y entró sin impedimento en Cartago al frente de sus tropas, haciéndose cargo de inmediato de la defensa de la ciudad. Estando ya Asdrúbal intramuros se produjo el primer asalto romano, cuyo resultado fue desastroso para los agresores. Quizá para desmoralizar a las tropas enemigas, tal vez por pura saña, Asdrúbal ordenó que todos los prisioneros romanos fuesen crucificados en las murallas de la ciudad. Cuervos y buitres saciaron sus buches con carne romana a la vista de propios y ajenos…
Cartago era la ciudad más inexpugnable del Mediterráneo occidental. Ubicada por entonces en un istmo y envuelta en tres lienzos amurallados, con su doble puerto y sus ingentes reservas, era un bocado muy complejo para un ejército poco entrenado en el arte de la poliorcética. Además, la flota romana era incapaz de cortar el acceso marítimo a la ciudad, por lo que los víveres y suministros seguían llegando a través de dicha vía. Aquel estancamiento provocó que el campamento romano se pareciese más a un arrabal que a un fortín. Comerciantes, artesanos, magos, prostitutas y criados de todo tipo y condición pululaban entre las tiendas a su albedrío, relajándose las formas y la disciplina hasta los mínimos.
En el 147 a.C., después de dos años de total ausencia de progresos y unos costes de guerra brutales, el Senado se cansó de la pasividad e incompetencia de Lucio Calpurnio Pisón, el cónsul de turno encargado del problema cartaginés, nombrando como nuevo cónsul y único comandante del ejército romano en África a Publio Cornelio Escipión Emiliano, nieto adoptivo del famoso Escipión el Africano, encargándose éste de inmediato de la sucesión de Masinisa. Aunque no tenía ni la edad ni la carrera necesaria para ostentar aquel cargo, como se dijo, “por el bien de Roma aquel día durmieron las leyes”, incluso contando con el apoyo de Catón, efervescente detractor de su gens. En el invierno de aquel mismo año Cartago estaba completamente aislada por tierra y mar. Nada más llegar a África, Escipión Emiliano expulsó a las prostitutas, artesanos y buhoneros del campamento romano, retomando la férrea disciplina de las legiones, a la vez que derrotó a Asdrúbal en su desesperado intento de romper el bloqueo terrestre. Por último, cerró el puerto a cal y canto, incomunicando Cartago por mar. La suerte estaba echada.
A finales de la primavera del 146 a.C. la situación intramuros era insostenible. La hambruna por la falta de suministros se veía amplificada por las infecciones que el calor iba desatando en las insalubres calles de Cartago. Fue entonces, con unos defensores mermados, famélicos y enfermizos, cuando Escipión Emiliano decidió que había llegado el momento de lanzar el asalto final. A través de una grieta abierta por un ariete en la muralla del puerto, y ayudándose por una gran torre de asalto, las tropas romanas entraron en tropel esparciéndose por todo el distrito portuario hasta que llegaron al ágora. Allí tuvieron que detenerse y hacer noche, pues el bochorno y la encarnizada resistencia cartaginesa estaban diezmando su avance. Durante seis largos días y sus seis más largas noches se produjo una auténtica batalla urbana, tomando casa por casa, calle por calle, donde los legionarios recibían toda suerte de impactos procedentes de los terrados a cubierto por sus escudos y tablones. Venablos, aceite hirviendo, tejas, saetas, piedras, estatuas, muebles y todo lo que pudiese ser utilizado como proyectil era arrojado contra los asaltantes abriendo crismas y descoyuntando huesos.
La última resistencia civil, unas cincuenta mil personas, se concentró en la parte alta de Birsa, la colina sagrada donde según la tradición la reina Dido había delimitado el perímetro de su nueva ciudad con las finas tiras de la piel de un toro. El templo de Eshmún (divinidad cananea equivalente al Esculapio romano) se constituyó como baluarte principal. Asdrúbal, un superviviente nato, comandaba aquellos últimos defensores, y fue él quien bajó a negociar con Escipión Emiliano una rendición pactada que al menos respetase las vidas de sus valientes conciudadanos. El romano accedió a dicho pacto, pero no todos aceptaron la esclavitud como opción. Cerca de un millar de cartagineses se suicidaron en el templo. Pero el alarde de orgullo indómito del día lo protagonizó la propia esposa de Asdrúbal, pues vestida con su mejor túnica increpó a su marido y a su vencedor romano desde el pronaos del templo exclamando:
Vosotros, que nos habéis destruido a fuego, a fuego también seréis destruidos
Concluido su ácido alegato, tomó a sus dos hijos, los degolló ella misma y se echaron los tres juntos al fuego sagrado. Según el historiador Polibio, amigo personal de Emiliano y testigo de excepción de estos hechos, el cónsul quedó afectado con todo aquello y, compungido, declamó una frase para sí mismo:
Llegará un día en que Ilión, la ciudad santa, perecerá, en que perecerán Príamo y su pueblo, hábil en el manejo de la lanza”
Polibio le preguntó a su amigo porqué había declamado aquel verso del Libro IV de la Ilíada, y Emiliano le contestó:
Temo que algún día alguien habrá de citarlos viendo arder Roma
Nada más se supo de Asdrúbal el Beotarca, que aunque perdió aquel duelo con Escipión Emiliano, quizá no fue tan mal estratega, y más teniendo en cuenta que se enfrentó con piedras, palos, cacerolas convertidas en espadas y cordajes hechos con cabelleras femeninas a la mayor maquinaria de guerra de la Antigüedad. Si sobrevivió a la rendición, y en qué condiciones, sería parte de una buena novela… Hasta aquí puedo contar.
Aunque el irritable Catón no llegó a ver en vida el fin de su odiada Cartago, su influencia en la mayoría del Senado condicionó el negro futuro de aquella notable ciudad que durante dos siglos había desafiado a Roma. El consejo de Escipión de preservarla no fue escuchado y la legación senatorial que fue allí tras la conquista y saqueo determinó que Cartago debía de ser completamente destruida. Los legionarios de Escipión se encargaron durante días de demoler lo mucho que todavía quedaba en pie de la ciudad tras el sañudo asalto, roturando el solar durante diecisiete días con sal (en un gesto ritual y muy panegírico, quizá de dudosa veracidad) para que nada volviese a germinar y crecer en aquellas tierras malditas. Fue César, durante sus campañas en África un siglo después, quien convino que el solar de Cartago era un emplazamiento perfecto para alojar veteranos. Sería su heredero, Augusto, después de la gran victoria sobre sus rivales Sexto Pompeyo y Marco Antonio en las guerras civiles, quien al fin ejecutase la reconstrucción de la ciudad planeada por su padre de adopción años atrás.
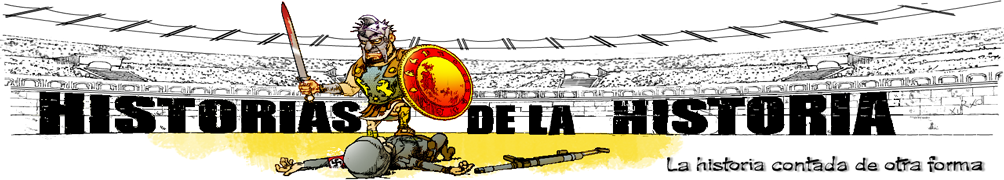







Hay alguna ciudad hoy en donde floreciera Cartago?
Está a unos 17km de la capital, Túnez, y sus ruinas fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en el año 1979
Y estas ruinas son de la cartago romana, o la punica original?? O esque se refundó en el mismo lugar??
Es un deleite leer sus Historias de la Historia, Saludos !
Muchas gracias. Saludos
[…] Alonso, autor de Archienemigos de Roma historiasdelahistoria.com / Javier Sanz, 20 agosto 2018 El fin de Cartago […]
Mil gracias. Excelente trabajo.
Y es que estaba en juego mucho: nada menos que el control del Mediterráneo.
Aunque sigue sin aparecer tu blog en mi lista, de vez en cuando me dejo caer por aquí a ver qué publicas.
Un saludo, Javier.
¿Sigo missing?
Gracias maestro
Gracias, Javier, por tu dedicación.
Es un placer leer tus artículos.
Saludos
Agradecido quedo.
Saludos
Son coleccionables estos relatos Javier. Gracias.
Pues ya sabes dónde los tienes. Gracias Vladimir
En efecto. Cuando intento añadir tu url a mi lista de blogs, blogger me indica en un aviso lo siguiente: «No se ha podido detectar ningún feed para esta URL. No se mostrarán ni las entradas del blog ni la hora de actualización. » Así que seguimos igual.
La url del feed que yo uso en TheOldReader es este:
http://feeds.feedburner.com/HistoriasDeLaHistoria
Desconozco si te valdrá en lo que usas tú como lector de feeds.
Yo utilizo Feedly y simplemente con escribir la dirección del blog detecta el feed.
La de Paco la he intentado y nada. Seguiré investigando a ver si encuentro la manera. Gracias de todas formas.
«el Consejo destinaba todos los frutos del comercio no a una guerra eterna y cara, como antaño con los Barca»
LOL Ya claro, porque los Barca dominaron el consejo y el dinero se gastaba a su antojo 😉
«roturando el solar durante diecisiete días con sal (en un gesto ritual y muy panegírico, quizá de dudosa veracidad»
Yo estube en cartago y se ve un estrato blanco sedimentario bien delimitado, que los guias explican que es la sal vertida. Eso deberia ser facil de verificar.
Salud y felicidades por el blog.
[…] Antigüedad. El fin de Cartago: http://historiasdelahistoria.com/2018/08/20/el-fin-de-cartago […]
Hola,
Articulo muy interesante, pero al leerlo me ha asaltado una duda que espero alguien me pueda resolver.
Leo que primero se pidió la entrega de la flota cartaginesa, y se incendiaron los barcos. Después exigieron deshacerse de todas las máquinas defensivas de la ciudad. Y una vez entregadas, se pasaron tres pueblos ordenando que se moviera la ciudad tierra adentro.
Por lo que entiendo, ¿la negociación se realizó por partes?. ¿Los cartagineses entregaron todos sus barcos y sus defensas, sin saber aún las condiciones finales que impondría Roma?
Es algo que no veo nada lógico, y agradeceria que alguien me aclarara este tema.
Seguid así!
Saludos.