Desde que llegó del continente americano, la aceptación del tabaco a lo largo de la historia ha pasado por diferentes etapas: fue motivo de cárcel, utilizado en medicina y como reanimador para los ahogados, responsable de la derrota en alguna batalla, prohibido mediante una bula papal allá por el siglo XVI… hasta la actual prohibición, casi mundial, de fumar en lugares públicos y objeto de campañas publicitarias para tratar de erradicar su consumo. Y si nos vamos hasta la Primera Guerra Mundial, allí la conclusión que podemos sacar es que era más seguro compartir un cigarro que una cerilla.
El desarrollo de las armas de fuego y las escasas alternativas para avanzar ante su mayor alcance, propiciaron que la Primera Guerra Mundial se convirtiese en una guerra de trincheras. La vida en las trincheras suponía una constante prueba de resistencia humana durante las veinticuatro horas del día. No solo estaban expuestos a los bombardeos y disparos del enemigo sino también a la inhalación de gases tóxicos y corrosivos. Cada día morían compañeros; los soldados estaban cara a cara con la muerte y muchas veces los cadáveres se descomponían frente a las trincheras. El sueño y el cansancio también desmoralizaban a las tropas. Los soldados se sentían deprimidos, agotados, apenas con ánimos para vivir y seguir luchando, cayendo muchos de ellos en desórdenes mentales, especialmente durante los últimos años de la guerra. Aún así, hasta en las peligrosas trincheras se podía encontrar un momento y algún rincón para ausentarse de aquella barbarie y poder escribir una carta a la familia a la luz de una luciérnaga en un bote de cristal, acordarse de las comidas de casa mientras tratabas de tragar las duras galletas que previamente habían roído las ratas, compartir un cigarro con otro soldado al que puede que fuese la última vez que vieses con vida… pero mejor no compartir la misma cerilla por la maldición de encender tres cigarrillos con la misma -sobre todo para el tercero-.
Cuando los soldados fumaban por la noche, la intensa llama inicial de la cerilla delataba su posición fácilmente. El tirador enemigo, al otro lado de la trinchera, se percataba y cargaba el fusil. Al encender con la misma cerilla el segundo pitillo, el enemigo apuntaba, y cuando le llegaba el turno al tercero… un certero disparo muy posiblemente le volaría la tapa de los sesos. Terminada la guerra y las circunstancias que la propiciaron, sería lógico pensar que aquella maldición/superstición quedaría en el olvido, pero no fue así. De hecho, en películas como Una tarde en el circo (1939) de los hermanos Marx, o novelas como Perry Mason, el caso del perro aullador (1934), de Erle Stanley Gardner, entre otros muchos ejemplos, se hace referencia a esta superstición. Así que, ¿quién se encargó de mantener viva la llama de aquella superstición?
Pues el empresario sueco Ivar Kreuger, «el Rey de las cerillas«. Además de triunfar en otros muchos negocios y levantar un imperio financiero y empresarial, terminada la Gran Guerra consiguió firmar acuerdos de distribución con gobiernos de medio mundo llegando a controlar tres cuartas partes de la producción mundial de cerillas. Lógicamente, mantener en vigor aquella superstición ayudaba a mejorar las ventas de cerillas, por lo menos entre los supersticiosos.
Fuente: ¡Fuego a discreción!
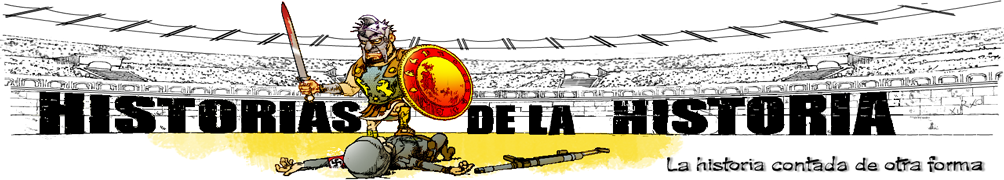




[…] […]
Buen día, disculpe pero no entendí en que sentido se beneficiaba el señor Ivar Kreuger manteniendo la superstición, pensaría que es al contrario, gracias don Javier
Si se mantiene la superstición, por lo menos entre los supersticiosos nadie encendería 3 cigarrillos con una misma cerilla. Se utilizaría más de una y consumirían más.
Muy acertado gracias, ahora si entendí