Novena entrega de “Archienemigos de Roma“. Colaboración de Gabriel Castelló.
Nuestra archienemiga de hoy es una de las mujeres más famosas de todos los tiempos, protagonista de multitud de ensayos, novelas y grandes producciones cinematográficas (quién no recuerda a una hermosísima Liz Taylor en su bañera de leche de burra) Por ello no centraré esta revisión de su vida y entorno en lo típico y tópico; veremos otros aspectos menos conocidos de la mujer que atrapó a dos de los hombres más importantes de los últimos tiempos de la República.

Su nombre completo fue Κλεοπάτρα Φιλοπάτωρ (Cleopatra Filopator Nea Thea) y era la séptima en llevar ese nombre dentro de la familia que dominaba el país del Nilo desde que Ptolomeo Soter, el diádoco de Alejandro, se estableciese en Egipto tras su muerte y, después de una cruenta guerra con sus antiguos compañeros, se autoproclamase faraón. Hija de Cleopatra V y Ptolomeo XII “Auletes” (le llamaban el “flautista” porque era un cretino vividor), nació en el 69 a.C.
Frente a lo que piensan algunos (que si era de piel oscura, o incluso de facciones negroides como reclaman algunas asociaciones de afro americanos estadounidenses), Cleopatra era totalmente griega. Los Lágidas adoptaron el ritual faraónico de casarse entre hermanos para preservar la sangre real, por lo que la reina del Nilo no tuvo ni una gota de sangre egipcia o africana. Lo que sí se sabe es que Cleopatra VII fue la primera reina ptolemaica que aprendió el idioma egipcio. Todos los testimonios de su tiempo indican que era una mujer muy inteligente, culta y refinada. Cuando se presentó en público por primera vez con catorce años, además de su griego vernáculo, ya hablaba egipcio demótico, hebreo, sirio, arameo y algo de latín. Como una especie de precursora de Hypatia, fue educada por un elenco de preceptores griegos y era mujer versada en literatura, música, política, matemáticas, medicina y astronomía. Plutarco dijo de ella:
Se pretende que su belleza, considerada en sí misma, no era tan incomparable como para causar asombro y admiración, pero su trato era tal, que resultaba imposible resistirse. Los encantos de su figura, secundados por las gentilezas de su conversación y por todas las gracias que se desprenden de una feliz personalidad, dejaban en la mente un aguijón que penetraba hasta lo más vivo. Poseía una voluptuosidad infinita al hablar, y tanta dulzura y armonía en el son de su voz que su lengua era como un instrumento de varias cuerdas que manejaba fácilmente y del que extraía, como bien le convenía, los más delicados matices del lenguaje; Platón reconoce cuatro tipos de halagos, pero ella tenía mil.
Cuando contaba con dieciocho años de edad, su padre se ahogó en el Nilo. A causa de su muerte, su hermano de doce años, Ptolomeo XIII, y ella heredaron Egipto como corregentes y esposos. No era su único hermano: tenía otro hermano y posteriormente esposo, Ptolomeo XIV, y tres hermanas más, dos mayores, Cleopatra VI (desaparecida misteriosamente) y Berenice IV, y una menor, Arsinoe IV.
Corría el otoño del 48 a.C. Egipto estaba medio arruinado cuando Cleopatra pugnó con su hermano por el trono y fue expatriada a Siria. Hambrunas, grandes desigualdades y permanentes intentos de usurpación, incluso por parte de su hermana Arsinoe, se prodigaban el país de las dos tierras. Su hermano y faraón, Ptolomeo XIII, era un niño en manos de tres intrigantes; el eunuco Potino, su preceptor Teodoro y el capitán de la guardia, Aquilas. Fueron estos tres hombres quienes decidieron asesinar a Pompeyo el Grande cuando, huyendo de Farsalia (Grecia), desembarcó en Egipto solicitando ayuda y asilo a Ptolomeo. Pensaron que así agradarían a César, cuando, en realidad, le enojaron al mostrarle la cabeza del que había sido su suegro. Lo pagaron caro.
César recibió en Alejandría a la aspirante, la cual se presentó ante él burlando la férrea vigilancia que había organizado Aquilas. El cónsul accedió a mediar entre los dos hermanos como testamentario del padre de ambos. Roma era desde hacía años tutora de Egipto a causa de las deudas astronómicas que arrastraban los últimos reyes lágidas.
Después de varios conflictos, el ataque de los partidarios de Ptolomeo a la ciudad que se saldó con el incendio de la Gran Biblioteca, intrigas, ejecuciones y batallas, Ptolomeo XIII murió ahogado en el Nilo, como su padre, Arsinoe fue conducida a Roma cargada de cadenas y Cleopatra quedó como única regente de Egipto, en connivencia con César, aliado y amante de la reina. Quizá su entrada triunfal en Roma junto al dictador provocó a los republicanos más acérrimos. Esta feliz unión se truncó los idus del 44 a.C. en las escaleras del teatro de Pompeyo. César fue asesinado por varios elementos tradicionalistas y Cleopatra tuvo que huir de Roma con su hijo Cesarión, fruto de su relación con César.

Nada más regresó a Egipto, ordenó envenenar a su hermano y esposo Ptolomeo XIV, evitando así cualquier conato de usurpación. La situación de Egipto era penosa: canales de regadío cegados, plagas y hambre por doquier. Poco más de un año después, otro romano arrogante y necesitado llamó a su puerta. Era Marco Antonio, fiel legado de su esposo asesinado y su más encarecido vengador. Antonio acababa de romper el equilibrio entre los tradicionalistas republicanos y sus compañeros de triunvirato Octavio Augusto, sucesor de César, y Lépido, un hombre de paja. Antonio le solicitó apoyo a Cleopatra, la cual accedió aún teniendo su país al borde de la ruina. Después de un sensual encuentro en Tarso, en su fastuoso trirreme real, Cleopatra exigió la ejecución de su hermana Arsinoe como requisito indispensable para prestarle ayuda a Antonio, el cual accedió a su propuesta. En aquella cita, ambos se enamoraron apasionadamente. Antonio volvió después a Roma y se casó con Octavia, la hermana de su por entonces amigo y futuro gran adversario. Cleopatra tuvo dos hijos con Antonio, Alejandro Helios y Cleopatra Selene.
Cuatro años después, Antonio volvió a Egipto y se desposó con su amada, sin haber repudiado antes a Octavia. Aquel tórrido adulterio fue el detonante de las hostilidades entre Octavio y Antonio. Mientras el primero soportaba penurias en Roma, fiel a su política de austeridad y trabajo, el segundo dilapidaba los recursos del Imperio desde su palacio de Alejandría. Octavio supo como poner en contra de Antonio a toda la mitad occidental del estado, sobretodo a las facciones más conservadoras del Senado que se escandalizaban de la vida licenciosa de Antonio y Cleopatra, acusada de regicidio, incesto, lujuria, etc. El punto crítico lo rebasó Octavio cuando, violando el secreto que lo protegía, leyó en público el testamento de Antonio en el Senado. El él le concedía arbitrariamente a su esposa el control de medio Oriente romano, le otorgaba el gobierno de Armenia y Cirene a sus dos hijos y, lo peor, mostraba su deseo de ser enterrado en Alejandría… Aquello soflamó a la rancia aristocracia romana, que le declaró la guerra a Egipto. Era el 32 a.C.
La batalla decisiva entre ambos contrincantes tuvo lugar en las costas de Actium (Grecia), el 2 de Septiembre del 31 a.C. La flota romana comandada por Agrippa arrinconó a la escuadra egipcia. Cleopatra huyó ante la presión romana y Antonio abandonó a sus hombres para reunirse con ella. Menos de un año después, en Julio del 30 a.C., Octavio entró en Alejandría. Antonio, crédulo de un informe falso que le anunció la muerte de su esposa, se suicidó clavándose su gladio. Octavio se reunió con Cleopatra. El princeps de Roma pretendía conducirla a Roma, pero ella sabía que si accedía a acompañarle desfilaría cargada de cadenas como había sucedido con su hermana Arsinoe. Viendo que no era capaz de seducirle con sus encantos, pues Octavio era hombre frío y calculador, optó por seguir a su marido hacia el mundo de los muertos. Según la versión más común, fue un áspid proporcionado por una de sus fieles esclavas quien tuvo el honor de privarle a Octavio Augusto del placer de mostrar a la arrogante reina de Egipto como su esclava. Era el 12 de Agosto del 30 a.C.
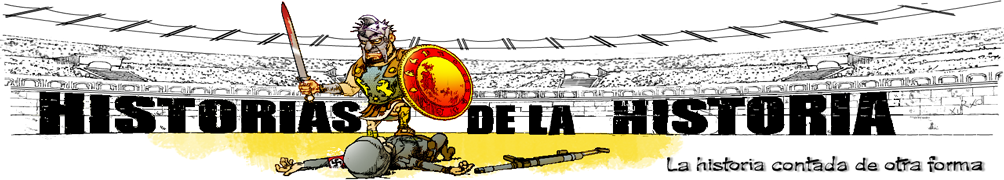



Archienemigos de Roma. Cleopatra: Novena entrega de “Archienemigos de Roma“. Colaboración de Gabriel Castelló.
Nue… http://bit.ly/d2HrC2
Historias de la Hist Archienemigos de Roma. Cleopatra http://bit.ly/bmJP3k
Archienemigos de Roma. Cleopatra http://bit.ly/bmJP3k
RT @jsanz: Archienemigos de Roma. Cleopatra http://is.gd/fEFKG
RT @jsanz: Archienemigos de Roma. Cleopatra http://is.gd/fEFKG
RT @jsanz: Archienemigos de Roma. Cleopatra http://is.gd/fEFKG
Archienemigos de Roma. Cleopatra | Historias de la Historia http://ff.im/-rqKBf
RT @jsanz: Archienemigos de Roma. Cleopatra http://is.gd/fEFKG
Información Bitacoras.com…
Valora en Bitacoras.com: Novena entrega de “Archienemigos de Roma“. Colaboración de Gabriel Castelló. Nuestra archienemiga de hoy es una de las mujeres más famosas de todos los tiempos, protagonista de multitud de ensayos, novelas y grandes produccio…..
Archienemigos de Roma. Cleopatra http://bit.ly/9YTDKc
RT @jsanz: Archienemigos de Roma. Cleopatra http://is.gd/fEFKG
[…] Archienemigos de Roma. Cleopatra historiasdelahistoria.com/2010/10/01/archienemigos-de-rom… por jamfry hace 3 segundos […]
Que lejana la Cleopatra real de la de ficción, pero realmente con una vida fascinante.
Me he quedado prendada del post.
Besos
nela
fea
[…] más votadas4Las Antiguas Tribus Indias de Alaska 5El Incidente del Laconia 1votosvotarlo Archienemigos de Roma. Cleopatrahistoriasdelahistoria.com/2010/10/01/archienemigos-de-roma-c… por historiasdelahistoria hace pocos […]
Me ha encantado este artículo, alejado de la mera interpretación tópica del caso, has conseguido tratarlo de forma coherente y sobre todo histórica.
Muy bueno de verdad, genial forma de enterarse algo más de una civilización apasionante.
Un saludo.
@Nela, creo que este post sirve para «desterrar» la imagen cinematográfica y mostrarnos la Cleopatra real.
Un beso
@Luis, Hay que reconocer que Gabriel es un gran «contador» de historias y un «catedrático» en todo lo relativo a Roma.
Un saludo.
RT @jsanz: Archienemigos de Roma. Cleopatra http://is.gd/fEFKG
[…] » noticia original […]
Y con ella llegó el comienzo del triste final del Imperio Romano.
Un abrazo
@senovilla, sucumbir a los encantos de una mujer es una tentación demasiado grande hasta para emperadores.
Un abrazo
RT @jsanz: Archienemigos de Roma. Cleopatra http://is.gd/fEFKG <– ¡Recomendado!
¡Maravilloso articulo! Me engancho desde la primera palabra ¡Interesantísimo y sorprendente! Enhorabuena.
Un beso enorme
@laMar, Muchas gracias guapa.
Un beso
¡Gracias a tod@s! Con esta visión analítica he intentado alejarme del tópico y centrarme en la vida real de una de las mujeres más inteligentes e intrigantes de la Antigüedad 😉
No abundan los ejemplos de mujeres famosas y reconocidas en la Historia Antigua ahora bien, el caso de la reina Cleopatra es apasionante. Fue toda una adelantada al hacer de su mente y personalidad arrolladora sus principales armas de seducción con las que cautivaba a cuantos la rodeaban.
Al margen de eso, Roma era un enemigo muy potente y Marco Antonio no era el hombre más adecuado para los intereses de la reina. ¡Ay el amor!
RT @jsanz: Archienemigos de Roma. Cleopatra http://is.gd/fEFKG
Archienemigos de Roma. Cleopatra http://bit.ly/9YTDKc #historia
Un post genial sobre una mujer que hasta hoy en día sigue resultando fascinante.
Besos.
Lo de que sabía varios idiomas me ha impresionado. Una buena lección de historia, de la verdadera.
Abrazo
Un lecturas de sabado … imperdible!!! #sabadosdelectura RT @elreves: Archienemigos de Roma. Cleopatra http://bit.ly/9YTDKc
Tanto la larga história egipcia como la romana tuvieron muchísimos accontecimientos dignos de destacar, pero fueron las relaciones que mantuvo Cleopatra con los dos hombres más poderosos del mundo conocido hasta entonces Julio cesar, y Marco Antonio, el 1º Emperador de Roma, y el 2º un gran estratega.y militar romano emparentado con emperadores y aristócratas, lo que ha llegado ha nuestros dias y permanece fresco en nuestras memoria de tanto oirlo…
Quiza y pese a su inteligencia y belleza, si no hubiese seducido a estos hombres, la historia de Cleopatra pasaría como la de otras emperatrices con multitud de amantes sin grandes logros «Gloriosos» y sería una más entre ellas
¿curioso no?
No he podido dejar de leer….qué interesante!!!!!gracias.
Ambar…
Un matiz; César no fue el primer emperador de Roma, era dictador vitalicio hasta que la fría mañana de los idus de Marzo del 44 a.C. Casio, Bruto y otros cabecillas republicanos decidieron acabar con las ínfulas monárquicas de César. Ni siquiera Octavio, hijo adoptivo del finado y posterior «princeps» de Roma, llegó a aceptar oficialmente dicho cargo. El Senado aún sostenía el peso del estado y sólo presumir que alguien quisiese acaparar oficialmente el poder en sus únicas manos le habría costado la muerte, como le sucedió a César. Nuestro cliché de «Emperador» omnipotente es más tardío, a partir de los Flavios hasta el din del Imperio.
Efectivamente, si Cleopatra se hubiese liado con Accio Varo, propretor del África proconsular, habría pasado a la historia sin tanto boato, como lo hicieron otros grandes gobernantes helenísticos como Antíoco, Filipo, Mitrídates, etc.
Archienemigos de Roma. Cleopatra http://is.gd/fIyEW
RT @jsanz: Archienemigos de Roma. Cleopatra http://is.gd/fEFKG
Archienemigos de Roma. Cleopatra http://bit.ly/9YTDKc // para guardar en la colección de #historia
RT @jsanz: Archienemigos de Roma. Cleopatra http://is.gd/fEFKG
pues a mi no me parece una buena biografia porque dicen cosas que no son ni verdad y ademas no me sirvio de nada asi que no creo quelesirva a las personas que estudian porque lo que dicen ahi es pura mentira
@geraldine, ¿me podrías decir en qué está equivocado el artículo? Calificarlo de «pura mentira», como tú haces, me parece fuera de lugar.
[…] Cleopatra y Julio César se carteaban en francés, Alejandro Magno y Aristóteles se cruzaban epístolas en la lengua de Moliere, Pascal descubrió la ley de gravitación universal y se la “pasó” a Newton… todas éstas “perlas”, y otras muchas, fueron llevadas ante la Academia de Ciencias por el matemático francés Michel Chasles (1793-1880). […]
Querida Geraldine, si yo te contara… mi chiquillo pequeño hizo un trabajo en el Instituto sobre Cleopatra y le pusieron mala nota porque su versión no se ceñía a la oficial… Mucho me temo que tu maestro sabe poco de mucho y, quizá, mucho de poco. Imagínate que te encargan un trabajo sobre César y dices algo así como «político y militar romano, desaprensivo, cruel y codicioso, adúltero reconocido de difusa moralidad que alternaba romances masculinos y femeninos y artífice del mayor genocidio conocido hasta las Cruzadas», seguramente te suspendan, aunque sea todo absolutamente cierto 😉
Mira, muchas gracias, esta» cosa» nos ha servido para hacer nuestro trabajo del instituto. La tal Cleopatra, es un poco… nose, vamos, que estuvo con muchos hombres y tuvo un par de hijitos.
Gracias ! Somos… NOSOTRAS;)
GUAPA ERE HIJA !
besiitos !
[…] No obstante, y debido también a ese mundo que avanzaba a pasos agigantados, las mujeres empezaron a buscar un hueco en una sociedad gobernada por hombres y en donde su opinión no tenía ni la más mínima validez. Ya en el año 51 a.C. una chica de 18 años marcó la historia de manera significativa, llegando a ser la última reina del Antiguo Egipto y luchando para defender su pueblo de la dura expansión del Imperio Romano. Estoy hablando de Cleopatra. […]
[…] Más que narrar el archiconocido argumento de los sendos romances de la reina egipcia con los dos hombres más poderosos de su tiempo, nos fijaremos en los detalles curiosos que rodearon la gestación de esta obra, así como las disparidades históricas más relevantes que contiene. Para saber de sus andanzas reales, os invito a leer la revisión que hice del personaje en HdH. […]
Por FINNNNNNNNNN hay una persona que da en la «tecla»
Y con conocimiento de causa se ve, «(Saúl A. Tovar» te recomiendo).
Cleopatra solo hablaba griego al principio y luego balbuceaba «egipcio?».
Gracias pibe o Don…es que es tarde y aún no he buceado en su Blog.
Kalí nighta!!!
Pavlos
[…] Leer más sobre Cleopatra VII I: Cleopatra VII […]
nela
por que jajajaja es una reina mui guapa i del antiguo tiempo.
hola rocio.
jajajajjajajjajaja
leer «Memorias de Cleopatra» Margaret George.
saludos
[…] El valor de esta cena asciende a diez millones de sestercios. Consultadas algunas referencias (1,2) para calcular el equivalente en euros, la cena en cuestión ascendería a unos 15 millones de euros. Y la otra cuestión sería el número de comensales que en este caso sólo sería una, Cleopatra VII. […]
[…] Aunque, como no, las leyendas sitúan a Cleopatra como el súmmum de la belleza, en realidad, su belleza parece que radicaba en su extraordinaria inteligencia: hablaba varios idiomas, era erudita en ciencias… y, parece, que su conversación y voz hechizaban a los hombres. Era una política muy hábil, llegó a devaluar la moneda egipcia para facilitar las exportaciones. Más sobre Cleopatra. […]
[…] Leer más sobre Cleopatra VII […]