Este post no es una crítica a la Iglesia ni al Papa, Dios me libre, sólo la constatación de un hecho histórico.
En el año 330 el emperador Constantino I el Grande traslada la capital del Imperio Romano a Bizancio – renombrada como Constantinopla -, que tras la escisión se convertirá en la capital del Imperio Romano de Oriente.
Roma, la eterna capital del Imperio, queda huérfana del poder terrenal pero no del espiritual que asumió el obispo de Roma, Silvestre. Esta autoproclamación y reconocimiento de Roma como la sede del papado había que fundamentarla en argumentos «sólidos» para que nadie pudiera cuestionarla. Así que, manos a la obra.
En el Evangelio según San Mateo (cap. 16):
Y viniendo Jesús á las partes de Cesarea de Filipo, preguntó á sus discípulos, diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del hombre?
Y ellos dijeron: Unos, Juan el Bautista; y otros, Elías; y otros; Jeremías, ó alguno de los profetas.
El les dice: Y vosotros, ¿quién decís que soy?
Y respondiendo Simón Pedro, dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente.
Entonces, respondiendo Jesús, le dijo: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás; porque no te lo reveló carne ni sangre, mas mi Padre que está en los cielos.
Mas yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia; y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella.
De esta forma se designaría a Pedro como el primer Papa y, hábilmente, Silvestre sitúa a Pedro en algún momento en Roma para demostrar que la «capital» del cristianismo debía ser Roma. De la estancia de Pedro en Roma no hay ninguna prueba… pero tampoco de que no estuvo (¿flojo argumento o mentira?).
Sabiendo que esta argumentación era un poco peregrina, buscaron una argumentación que no dejase lugar a dudas y se sacan de la manga un documento:
Donación de Constantino: según este documento se reconocía al Papa Silvestre I como soberano, se le donaba la ciudad de Roma, así como las provincias de Italia y todo el resto del Imperio romano de Occidente
En el año 1440 el humanista Lorenzo Valla descubrió que el documento era totalmente falso. Para entonces, el poder del Papa estaba tan asentado que nadie se atrevió a cuestionarlo.
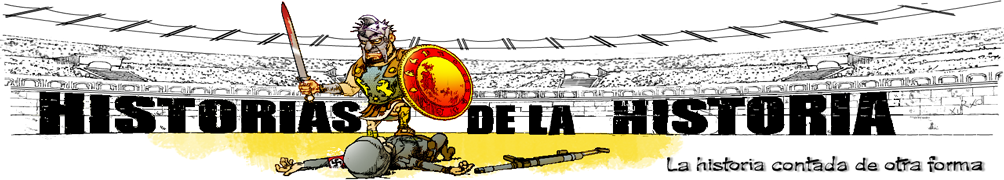




Información Bitacoras.com…
Valora en Bitacoras.com: Este post no es una crítica a la Iglesia ni al Papa, Dios me libre, sólo la constatación de un hecho histórico. En el año 330 el emperador Constantino I el Grande traslada la capital del Imperio Romano a Bizancio – ren……
[…] El Vaticano se basa en dos mentiras historiasdelahistoria.com/2010/06/23/el-vaticano-se-basa-en-… por AntonioDera hace 2 segundos […]
se basa, se barasón y se basarán… como todas las sectas
El humanista Lorenzo Valla vivió en el s. XV y no en el s. V, como se asegura en este post. Por lo demás, buen artículo.
«En el año 1440 el humanista Lorenzo Valla descubrió…»
Es obvio, Si no sabían en el Concilio de Nicea ni cuando había nacido Jesús, mucho menos si Pedro estuvo o no en Roma… La manipulación como arte, tomo I
Si sólo fueran dos mentiras…
@mataclanes , rectificado. Gracias
@Oscar, @Gabriel, @Fernando, las mentiras son propias de la condición humana.
Salu2
Hola Javier, dudo que en aquella época nadie se pusiera a indagar o comprobar la validez del documento. Se presentaría como algo oficial… y todos a asentir….
Besos.
YO NO SE MUCHO DE HISTORIA LO DIGO CON HUMULIDAD, PERO SI LEO LA BIBLIA, Y CADA VES Q LEO RETENIDAMENTE, COMPRUEVO TANTAS MENTIRAS DEL VATICANO Y DE LOS PROPIOS EVANJELICOS, X EJEMPLO LA BIBLIA DICE Q PDRO APOSTOL TU SU ESPOSA Y DICEN Q PEDRO ES EL PRIMER PAPA,Y Q LO IMITAN SUS BUENAS OBRAS, ENTONCES X Q NO TIENE ESPOSA EL PAPA Y LOS SACERDOTES ?UN DIA CRISTO VIENE E LLEVAR UN PUEBLO SANTO Q VIVE CONFORME ALA SANTA BIBLIA. AMEN
Es ver en una misma linea Vaticano y mentiras y veo muchos cuchillos afilarse. Esto es sólo historia, y de la que yo al menos desconocía.
Curiosos artículo. Como siempre felicidades por el blog.
Es demasiado pronto para un Brugal, que si no….
Salu2
@nikkita, era tiempos en los que todo lo que paría la Iglesia se creía a pie juntillas.
Un beso.
@trebede te aseguro que estuve durante mucho tiempo pensando el título, precisamente, por lo que tú dices.
Por cierto, sólo me falta el Brugal ahora mismo tengo en la mano una Coca-Cola con hielo.
Salu2
Estas entradas vienen bien, sin entrar en profundidades -como bien señalas- para abrir cuando menos una ventana a la duda, que no todo es como trataron siempre de vendernos.
Un abrazo
@Froilán, estas entradas tienen mucho peligro pero, creo, que relatando sólo lo demostrado, sin entrar en profundidades, se pueden tratar.
Un abrazo
Siempre las religiones han tenido excelentes guionistas, dignos de crear las mejores películas, todo sea por la fe.
Un abrazo.
Los cimientos de algo muy importante y «Sagrado» pueden empezar a moverse si se van descubriendo mentiras y apaños y lo triste és que muchos con una fé ciega no están preparados para semejante trauma, han sido muchos siglos de creer una cosa a piés juntillas.En fin supongo que entre unas cosas y otras esto irá para muy largo.
Javier…
En realidad cuando Jesús se refirió en ese tono a Pedro «sobre esta piedra edificaré mi iglesia» no era en el contexto que ha adoptado la iglesia católica, puesto que para Jesucristo el significado de Iglesia y bien que lo deja claro en las Escrituras, es la evangelización, y por supuesto, no quería templos ni adoraciones a su figura. Tomaron la frase al pie de la letra y menudo kioskillo se han montando los majetes…
Un fuerte abrazo Boss
CREO Q ES UNA BUENA INTERPRETACION AUN 80/, ELLOS SE CREEN DUEÑOS Y SEÑORES DE LA VERDAD, EN REALIDAD LA IGLESIA SOMOS TODAS LAS PERSONAS Q SE SUJETAN ALOS MANDAMIENTOS DE CRISTO,LA IGLESIA NO ES UNA RELIGION, JESUS NI LOS APOSTOLES NO FUNDARON NINGUNA RELIGION SI NO PREDICARON EL EVANGELIO DE CRISTO Y FOMABAN IGLESIAS LLAMADAS CRISTIANAS Y LE PONIAN UN NOMBRE PARA DIFERENCIAR ENTRE UNO Y OTRO GRUPO, AHI HABLA EN HECHOS CAP 3 AQUEL TEMPLO SE LLAMABA LA HERMOSA.PERO EN ESE TEMPLO SE SUJETBAN ALA BIBLIA.PERO ELLOS DICEN Q CRISTO FUNDO LA IGLESIA CATOLICA,EL CUAL ESTE CAP LO DESMIENTE, CRISTO FUNDO SU IGLESIA.ESTAMOS EN LOS ULTIMOS TIEMPOS CRISTO VIENE Y TODOS LOS METIROSOS TENDRAN SU PARTE.AMEN
@senovilla, para vender algo debes de tener un buen producto o ser un buen «comercial».
Un abrazo
@Y. de Mar, hay cimientos muy profundos y fuertes.
Salu2
@Félix, entiendo que se refería a la evangelización no algo material. De hecho, lo de piedra creo que puede ser un juego de palabras, ya que «petrus» significa roca.
Un abrazo
Y que bien le ha venido a la Iglesia tener su estado para dar cobertura e inmunidad a tantos desmanes. Sólo hace falta recordar a Monseñor Marcincus y al Banco Ambrosiano.
Mientras tanto el Papa de los pobres y de la gente humilde se pasea con honores de Jefe de Estado y pasa el cepillo para el óbolo de San Pedro. En fin.
Hay un dicho en periodismo que dice algo así como «que la verdad no te estropee una buena historia». Pues eso.
@Arístides, los próceres de la Iglesia no ayudan mucho.
@Domingo, una historia de siglos
Salu2
La honestidad no es una de los rasgos característicos de la Iglesia, por desgracia. 🙁
Me pregunto qué pasaría si esta información se difundiera en masa ahora que la Iglesia ya no tiene esa posición dominante ni es bien vista en todas partes, ¿se le podría quitar su autoridad al Papa? Mmm, creo que no.
[…] » noticia original […]
Efectivamente, la autoridad del Papa está ahora mismo tan establecida que es inamovible.
Y siguen tragándose la mentira (los fanáticos religiosos), que se limitan a creer sólo lo que escuchan y no leen.
Hombre, el título es muy arrebatador y engancha mucho en estos tiempos, pero esto es bien sabido, efectivamente, desde hace siglos. La propia Iglesia y miembros suyos fueron los primeros en señalarlo.
Hay más información aquí:
http://ec.aciprensa.com/d/donacionconstan.htm
Hola Javier, creo que fueron mas e dos mentiras. Con todo genial articulo, me gusto. saludos.
Siento que se me acumule la faena y no me permita visitarte con la asiduidad que quisiera. Buen puente. (por cierto, muy bueno el plugin de compartir que te pusiste)
[…] » noticia original […]
[…] El Vaticano, como sede, se basa en dos mentiras [ historiasdelahistoria.com ] […]
@Juan, quizás debería titularse «La ubicación del Vaticano en Roma se basa en dos mentiras» .
@Elreves, te comprendo, a mi también me pasa. Sé que sigues ahí.
Salu2
Creo que varios comentaristas confunden las cosas. Con estos datos lo que estaría en cuestión sería el emplazamiento del Vaticano como centro de la Iglesia… no la autoridad del sucesor de Pedro dentro de la Iglesia.
Evidentemente, un no creyente negará la intervención del Espíritu Santo y le importará un pito el modo de elección del Papa.
Bueno, digamos que si fuera coherente le debería importar un pito. Curiosamente algunos ateos son los más interesados en decir cómo tiene que funcionar la Iglesia.
Mira, casi nos pisamos diciendo casi lo mismo
Siempre es el mismo tema y los mismos comentarios recurrentes, todos empeñados en hacer tambalear una institución que en su totalidad es impecable y su valor global indudable y aplastante, o acaso alguien duda del papel de la iglesia católica globalmente. Allí donde las ONG no llegan, Enfermos de lepra, Sida, desahuciados, Cáritas con los más pobres, etc. Todo un ejército de voluntarios que aporta como nadie lo hace. A este país le ahorran desde sus instituciones millones, muy por encima de lo que se la aporta mediante impuestos. Todos ello desde una honestidad intachable, que ha durado 21 siglos y está en el centro de nuestra sociedad, haciendo que hasta el tiempo se mida en función de su fundación, y el arte de nuestro país la tenga como principal motivo en cualquiera de sus museos. Acaso no sabéis donde se copiaban y mimaban todos los libros clásicos que han llegado a nuestros días. No hay institución con más huellas positivas en el mundo, ni tan duradera como la iglesia católica y todavía cree alguien que va a mover tan siquiera uno de sus cimientos. Todo ello motivado en que esté de moda criticarla desde cualquier ámbito. Cuanta tontería de indocumentados resentidos y sin motivaciones en la vida.
EN EL AMOR DEL SEÑOR DIGO ESTO.YO NO ME ATREVERRIA DEFENEDER ALGO OSCURO,ACASO NO HAN LEIDO O HAN ESCUCHADO LA SANTA INQUISICION, QUIENES LO HISISERON Y X QUE LO HISIERONN, QUEMABAN PERSONAS COMO QUEMAR UN PAPEL,Y LO HACIAN EN EL NOMBRE DE DIOS SE CUMPLE LO DICHO X (LUCAS 11:28). MUCHAS OTRAS TORTURAS ES ESCALOFRIANTE LEER TODAS LAS SENTENCIAS DEL TRIBUNAL DE LA SANTA INQUISICION Q DE SANTA NO TENIA NADA, Y AHORA PRETENDER HASERLO PASAR COMO LA INSTITUCION IRREPRENSIBLE,YO CREO Q ES UNA OPINION PARCIALISADA, LO CUAL NO AGRADA AL SEÑOR JESUS. EL MISMO JESUS LE DIJO ALOS GRANDES REYES , SACERDOTES , AL MISMO SUMO SACERDOTE CAIFAS DE AQUEL ENTONCES, HIPOCRITAS JENERACION DE VIVORAS, SEPULCROS BLANQUEADOS X Q DE VOCA HONRRAN A DIOS Y SU CORAZON ESTA LEJOS DE EL (MATEO 23), X Q TODO ERA Y SIGUE SIENDO HIPOCRESIA EN TODAS LAS IGLESIAS Q NO SE SUJETAN ALA SANTA BIBLIA. DIOS LES BENDIGA
Ojo, pa empezar y que nadie me malinterprete, soy ateo y «anti-iglesia» (siempre me seguira pareciendo una verguenza que tengan todos los tesoros que tienen, encima se jacten de ello, y no hagan mas que pedir dinero para darselo a los pobres …), pero bueno, por partes:
Soy un gran amante de la historia y el arte, por lo que en estos temas estoy un poco puesto (no una barbaridad..) y si, lo de constantito es del todo cierto, osea que es mentira que constantino cediese nada, de echo constantino realmente no fue nunca muy cristiano, pero bueno..
Por otro lado, Pedo si estuvo en Roma, de echo estuvo enterrado debajo de San Pedro (pero ahora NO ESTA). La ultima vez que fui, tuve la oportunidad (y la prevision de reservar con meses de antelacion) de ver las catacumbas vaticanas. Allí tuve la oportunidad de ver en persona algo sobre lo que tanto había leído, y son los ciemientos originales de San Pedro y la basílica original de constantino (al menos lo que queda). También pude ver un enterramiento romano, y en el segun la tradición que data de antes de la epoca de consantino, fue enterrado Pedro (bajo el trofeo de Gaio), junto a otras muchas personas que murieron en la arena.. No entiendo porque unos romanos de hace 18 siglos tienen que inventarse una historia para que la iglesia sea lo que es, cuando la iglesia no se podía vislumbrar tal y como es hasta el cambio de milenio (año 1000), por lo tanto, no tengo ninguna base por la que dudar de dicha historia.
Eso si, alli en las catacumbas te la cuentan de forma diferente, MUY diferente a como la he leio en libros de historia «neutros».
[…] » noticia original […]
@Gonzalo, @Porjusticia, @Luis Durán, el post sólo cuestiona las mentiras sobre la ubicación de Roma como sede del papado.
Los que sigan este blog creo que comprenderán el sentido del post y no lo tergiversaran.
Salu2
La base de los temas que aquí se exponen és la de dialogar sobre los mismos (creo) y contrastar opiniones, así nos enriquecemos un poco más culturalmenta hablando, y pienso que se puede comentar cualquier cosa desde el respeto y la educación….
Sea cierto o no la historia, desde luego han sabido «vender la moto», es la multinacional mas grande y longeva del mundo…. ni una suspension de pagos ni quiebra en 2000 años. Ahora no vale la pena cuestionar lo que sucedio en ese tiempo que son hechos sucedidos por las condiciones de la epoca….pero si se podian explicar como realmente paso para conocerlos en su contexto historico.
Javier, creo que me he explicado mal, no estoy intentando tergiversar nada, pero en el se menciona que no hay pruebas de que Pedro estuviera en Roma, y no digo que haya una prueba feaciente e irrefutable, pero si una prueba por que por sentido común se debe tomar como cierta (ya que el 99% de las cosas que se saben de la antiguedad están basadas en la tradición oral, de unas fuentes parecidas).
Si da la impresión de que he tergiversado, pido perdón de antemano, pues no era mi intención ni mucho menos. Ya he comentado que no estoy a favor de la iglesia para nada, y que estoy deacuerdo con lo de Constantino (de echo, el Papa Julio II mandó pintar a Rafael, en una de las paredes de las estancias papales, un fresco mostrando la «donación de constantino», como medida «demostrativa» antes los mandatarios extranjeros que se reunieran con el papa en dicha sala.
Mi comentario se ciñe a Pedro, pues creo que no es justo para la historia decir que no hay absolutamente ninguna prueba de que no estuvo, cuando no es ni de lejos así, eso si .. la historia no hay q leerla de fuentes religiosas pues SIEMPRE estarán tergiversadas, por lo tanto, no estuvo como ellos quieren hacernos creer, pero si estuvo alli, y más que posiblemente muerió allí.
Espero haberme esplicado mejor ahora :s
@Luis Durán, que pidas perdón… me ofende. Tú expresas libremente tu opinión, además, fundamentada y lógica.
El problema es que creo que debía haber puesto otro título para que no se malinterprete lo que trataba de decir.
Comentarios como los tuyos se agradecen en este blog.
Gracias
Muy buen e interesante post. Hace un mes estuve en Roma con un par de amigos. Mis 2 amigos eran estudiantes de Historia del Arte. Así que recorrimos iglesias y más iglesias mientras ellos me explicaban cada cosa. En la de Santa María Maggiore hice esta toma fotográfica:
Santa María Maggiore
Es Pio IX. Le pregunté por los papas a uno de mis compañeros y este me dio una explicación bastante exhaustiva. Pero como no me terminaba de convencer al volver a casa investigué. Efectivamente la designación de Pedro como primer papa está totalmente sacada de la manga. A parte de esto (y la verdad es que yo tampoco es que sea una persona muy creyente) pero si de verdad Cristo dejó a Pedro “al mando”, alguien en quien confiaba y que lo acompañó en parte de su vida, me parece una “salvajada” coger a otra persona y equipararla con él. A parte de que dicha persona es designada por la propia iglesia. Pero bueno, esa es solo mi opinión.
@csm_web, tu opinión es tan válida, y lógica, como las de todos nosotros.
Gracias
La verdad es que me da un poco de miedo tanto el artículo en sí como la ristra de comentarios que deja. A ver, la cosa es sencilla, el vaticano miente, siempre ha mentido y si quiere seguir con vida, seguirá mintiendo siempre. En primer lugar el hecho de decir que el Vaticano está basado en dos mentiras es falso, puesto que el vaticano surge como ciudad y siglos despues como estado tras el colapso del imperio romano de occidente, este hecho no tiene absolutamente nada que ver con la religión puesto que es un hecho que permaneció como resistencia contra la invasión bárbara proveniente de oriente.
Cuando en el siglo II comienza a expandirse el cristianismo según Paulo de Tarso uno de los lugares donde llega es Roma, y por tanto, a Grecia. Aquí prolifera bastanto dando como resultado la creación de numerosas sectas greco-cristianas que ya prácticamente nada tienen que ver con los ideales de Pablo, y mucho menos, de Jesús. Afanados en «caerles bien» a los romanos, los griegos lucharon para separar la imagen de su cristianismo personal de la imagen del cristianismo original y judío (por ejemplo, la incursión de las siglas alfa y omega como referencia a Cristo). Ésto ocurrió por una sencilla razón, durante la ocupación romana, Jerusalem fue un foco de de rebeldía, terrorismo y ambiciones políticas y lo último que querían los griegos era que se les relacionara con una secta salida de la cuna de la rebeldía antiromana. Más tarde, cuando Constantino llega al poder de Roma; legaliza astutamente la religión católica como religión oficial del imperio romano. Esto se logró a través del Concilio de Nicea que reunió a todos los obispos de la nueva Cristiandad para aunar todas las sectas cristianas en una sola. Tras largos meses de duros enfrentamientos se suprimieron cientos de sectas y se declararon herejes a montones de obispos que no aceptaban el nuevo giro que daba el cristianismo. Entre éstos, uno de los que cayeron en la herejía fue Prisciliano de Ávila, el primer hereje español que fue enterrado en Galicia y que es el verdadero artífice del Camino de Santiago. Cuando por fín, el nuevo cristianismo estaba establecido con una amalgama de aspectos y tradiciones robadas a los cultos de la época (donde podemos encontrar la leyenda del nacimiento de moisés, el halo de luz alrededor de las figuras santas o el 25 de diciembre con día del nacimiento de Cristo) se comenzó a perseguir a las restantes sectas cristianas que fueron declaradas como heréticas y que huyeron a la paz de Alejandría. Siglos antes Ireneo había promulgado toda una serie cambios tanto en los evangelios y había promulgado la persecucion del mandeísmo, gnosticismo etc.
Apartir de ahí nos encontramos con un Sacro Imperio Romano cuya religión es un Imperio mayor aún, la Santa Iglesia Católica Apostólica y Romana cuyas directrices no se parecen en nada a lo que en su orígen podría ser la secta cristiana ideada por Pablo.
Asín que amigos míos la iglesia está ahí basada en una mentira, y así va a seguir siendo.
jejejej
ciao!
Perdón, pero Pablo (Saulo de Tarso) no ideó ninguna secta cristiana, pues era un fiel seguidor de las enseñanzas de Jesus, osea un verdadero cristiano en el correcto sentido de la palabra.
En cuanto al desarrollo histórico de la iglesia católica tienes razón.
PERO HAY Q TENER EN CUENTA Q DENTRO DE LAS MILLARES DE IGLESIAS CRISTIANAS, MUY POCAS OSEA DIGAMOS Q UN 5/ DE TODAS ELLAS ,SI SE SUJETAN ALOS MANDAMIENTOS DE CRISTO,BALGA LA REDUNDANCIA, PABLO PROFETISO Q EN LOS POSTREROS TIEMPOS VENDRAN FALSOS APOSTOLES,MAESTROS,AMDORES DE SI MISMO,AVAROS ETC,ETC.ES LO Q VEMOS HOY EN DIA. NO DEBEMOS METER EN UN SOLO SACO A TODOS.DIOS LES BENDIGA
AMEN
Si tenemos en cuenta que el catolicismo se basa en siete veces cien mentiras, ¿Qué más da una más o una menos ?
Grandes mentiras de la iglesia es un libro de pepe rodríguez, no es coña, que ilustra bien de que va esa conjunción de religion y poder político que llamamos iglesia.
Para mi el creador de las mayores mentiras fue pablo, un judio que cargado de pragmatismo renunciaría a la Ley Mosaica para empezar a hacer proselitismo entre los gentiles con enorme éxito, al fin y al cabo no cuesta nada creer en chuchi y a lo mejor hay una segunda oportunidad. Fue pablo el que en un silogismo como el siguiente; Sí dios es Poder, y dios es divino, el poder también es divino, y por tanto el poder de los reyes viene de dios y es divino en parte también. Este silogismo mantuvo a Europa en la miseria política hasta el siglo XVIII. Es fácil saber cual es la otra gran trolaca, ni mas ni menos que la de interpretar la naturaleza y la sociedad con unas fábulas escritas en griego arameo, evidentemente cuando no hay lógica 1 y 1 son 2,3,4 o lo que se quiera, mientras sea palabra revelada los creyentes lo darán por bueno. Esta pobre cultura bíblica postneolítia no se conformó con ser ilógica, sino que eliminó de su caminó a las religiones paganas porque eran una peligrosa competencia. Desde luego es más lógico y racional creer en el sol, la luna, las fuentes, los montes y los árboles que en el dios de los católicos.
Ejem…. hacendo amigos cariño.
Terminalo de arreglar y di que no marcas la X en la casilla de la iglesia católica.
Besitos
Pues debo decirte María que, antes de nada, deberías enfrentarte a las cosas poniéndote claro que hace 2000 años la gente no era maga, no había dragones y que un tío que dice ser hijo de Dios no tiene porqué llevar razón, sobre todo cuando había montones de tíos que decían ser hijos de Dios.
Saulo de Tarso (yo tb sé griego) fue un tío listo, que supo posicionarse y ganarse el pan como primer agente de Marketing de una Cristiandad recién nacida. Es decir, se arrimó al árbol que mas le calentaba en ese momento, y lo hizo muy bien. Teniendo en cuenta cómo funcionaban las cosas por aquella época y cómo la gente se tenía que ganar el pan; me cero más que en aras de un futuro prometedor pablo accediera sin más a representar el papel de nuevo martir expansionista de la causa cristiana.
Que orrible como es la ignorancia de atrevida y sin limes señor NAPS
Joé, un tio que escribe «orrible» llamando ignorante a la gente
Jajjajaja
En realidad, Jesús le puso a Simón el nombre de Pedro como recordatorio de que Jesús mismo era la piedra de fundamento de su iglesia. No le dio supremacía ni nada de lo que se ve en el Vaticano. De hecho, el contexto muestra que Jesús quería que lo identificasen a él como el Mesías.
Para rematar el asunto, Pedro mismo reconoció en una carta que la piedra era Jesús:
Llegando a él como a una piedra viva, rechazada, es verdad, por los hombres, pero escogida, preciosa, para con Dios, ustedes mismos también como piedras vivas están siendo edificados en casa espiritual para el propósito de un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptos a Dios mediante Jesucristo. (1 Pedro 2:4, 5.)
El fin del Vaticano está cerca… Jesús mismo lo derrumbará.
@Candela, si te digo que me eduqué con curas hasta los 18 años y que muchos de ellos son y seguirán siendo mis amigos… ¿qué te parece?
Mas yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia; y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella.
lo que se mal interpreto tambien, fue que la iglecia a la que se referia jesus era el cuerpo, el cual debemos cuidar.
muy buen articulo, lo hare circular.
Muchas gracias Juan.
Salu2
Rafapal, te van a llevar los aliens a la tierra del culo roto
PARA: juan caurapan miranda
IGLESIA DE ESCRIBE CON «»»S»»» NO CON «»C»».
YA VEO A QUE NIVEL CULTURAL ESTA AQUI LA GENTE
Y ENCIMA HABLAN DE RAFAPAL.
YO CREO QUE EL SEÑOR RAFAEL PALACIOS PODRÍA
ENSEÑAROS ALGO, NO SEAIS DE LOS QUE HABLAN MUCHO
Y ESCUCHAN POCO. LA IGLESIA ES EL SECRETO
DEL DINERO. COMO LA GENTE INTELIGENTE SABE
TODA ESA PROPAGANDA ESPIRITUAL ES UNA FARSA.
Así queda demostrado que, la Iglesia católica es la peor historia que los hombres hallan inventado, en su afan de tener dominio sobre la mente de los demas hombres.
Lo que me pregunto es lo siguiente: que pasará cuando todo el edificio de dogmas de la Iglesia catolica se halla derumbado,muchos lloran la perdida de aquello que siempre creyeron una verdad indiscutible, otros buscarán en ellos mismos la verdad que siempre permanecio oculta, el conocimiento interior,otros ascenderan a una octava vibratoria suoerior, en donde se encontrarán cara a cara con los dioses creadores de todas las religiones y una minorñia pasará mas alla de los mundos de los dioses para encontrarse con su propia esencia, su ser espiritual y volverse habitantes del mundo antimaterial. Que quedará de la Iglesia católica, sino el recuerdo horrible de 2000 aós de engaño y de supertición.
La ICR es la obra maestra de Satanás.
Saludos cordiales.
YO creo q tienes RAZON x q es contrario ala biblia, y la biblia dice todo el q practica el pecado es hijo de su padre el diablo 1ra de s juan cap 3
El Vaticano se basa en dos mentiras http://bit.ly/dcI5D0
Según tengo entendido, Jesús le dice (en Griego): tu eres PETRO, y sobre esta PETRA (sobre esta ROCA, se refiere a sí mismo) edificaré mi congregación (o iglesia, según la traducción), y las puertas del Hades (infierno) no prevalecerán contra ella.(Es decir, no moriría, sería eterna).
Un saludo a todas las mentes críticas del mundo.
Muy buenas: Pues yo pondría dos objeciones: 1) «pruebas de la estancia en Roma», hay toda una serie de indicios, de índole histórica. Desde luego que nadie ha encontrado el «permesso di soggiorno» de Simón Pedro en Roma, o una factura del gas a su nombre (que es lo que hoy consideraríamos una prueba de residencia), pero hay abundantes testimonios escritos. Como en muchísimos otros episodios históricos, los indicios tiene un valor, que se pondera en base a su propio valor objetivo, así como el conjunto que forman. La critica historiográfica es una disciplina compleja y desagradable, muy alejada de dogmatismos y preconceptos (ese es, justamente, el tenor del artículo de apologetica.org, que tu desdeñas como «cutre»). Quien se dedica a la historia sabe que ésta es juguetona, y a veces da sorpresas, no pequeñas. Y 2): La famosa «Donatio Constantini” es, efectivamente, un documento falso. Pero no fue inventado para justificar la estancia de San Pedro en Roma, en época del Papa Silvestre, como pareces insinuar: “Silvestre sitúa a Pedro en algún momento en Roma para demostrar que la “capital” del cristianismo debía ser Roma.“…>” Sabiendo que esta argumentación era un poco peregrina, buscaron una argumentación que no dejase lugar a dudas y se sacan de la manga un documento:”….
Ya que, según el Cardenal Nicolás de Cusa (1401, católico por si hay dudas), el humanista (y sacerdote católico, y secretario apostólico de varios Papas, que me parece no ser un dato baladí) Lorenzo Valla (1406) y el obispo Reginald Pecocke (1395), y posteriormente, el Papa Pío II, el documento, de cuya validez ya había dudas en la Edad Media, era falso.
No era del 313, sino del S. VIII. Por lo tanto, un poco posterior al Papa Silvestre.
La historia de los Estados de la Iglesia es larga y complicada. Pero muy sencilla de explicar dentro a la formación de la Europa Medieval. A medida que el Imperio Romano Occidental se deshacía, y los bárbaros lo ayudaban, quien detenía el poder local eran las autoridades que quedaban. Y en Roma, sin restos de administración imperial (estos estaban en Ravena), quien cortaba el bacalao era el Obispo. Como en tantas otras ciudades de Europa. Esto hizo que él gobernara la ciudad, junto con otros territorios que se le añadían. Por ejemplo, los que conquisto Pepino el Breve, y que le cedió. Pensar que iban emisarios “de la guardia suiza”, con copias de la “Donatio Constantini” a las hordas bárbaras, para decirles que por allí no, que eso era del papa, es mas bien risible. El documento fue inventado para justificar, legalmente, unas posesiones anteriores.
Es cierto, es un error. La Donación de Constantino no fue construida para estafar a los sucesores del Emperador Constantino, sino a Carlomagno y los suyos
Desafortunadamente, el Vaticano se basa en miles de mentiras.
He sido sacerdote 15 años , y claro que los hay de buen corazon y de buen espiritu , la labor social es innegable, entre otras cosas. Pero tambien he de decir que no os podeis ni imaginar como acampa el diablo , a sus anchas , alli dentro , vestido con sotana.
El nivel de corrupcion , intereses economicos , la ley del silencio , amen de la cantidad de hermanos y superiores haciendo la vista gorda ante casos de palizas , vejaciones y un largo etc………siempre con una gran sonrisa y en nombre de Dios.
Demasiado para una persona con corazon. Ahora , libre y sin ataduras morales , ansio estos tiempos d ambio que se nos avecinan.
Un saludo par todos , haceis una gran labor.
Casi me da pereza escribir este comentario. Si se molestase en leer las mismas webs que cita podría descubrir que no sólo hay pruebas a favor de su estadía en Roma, si no que que está aqueológicamente demostrado. En Roma están sus restos con inscripciones que lo demuestran.
Haga los deberes. Pero si no los hace disimule y la menos cite usted una web que no le contradiga.
Un saludo.
¿Solo dos?
La Biblia es pura MItología, así que lo que venga o no a decir me parece irrelevante sea para lo que sea.
De todas formas un artículo interesante.
EN EL AMOR DEL SEÑOR.si es una MITOLOGIA entonces x q todo lo q esta escrito en la biblia se esta cumpliendo,y aun cientificos , han comprobado q la biblia,es el libro q habla de ciencia x q lo q ellos han descubierto es ta en la biblia,ejemplo la torre de babel
Gracias Duncan
@Caralfre: en realidad la palabra que emplea es Cefas, no Petra; cuidado con las traducciones desde el Koine, que te pueden conducir por caminos errados.
@Cordura: pues no deja de ser irónico que teniendo ese apodo no la hagas sentir en tu comentario.
@Duncan: te equivocas, la Biblia es un compendio de libros del que los historiadores aún se maravillan por la cantidad de datos y pistas que ha ofrecido a sus tesis y búsquedas arqueológicas. Si buscas mitología, lee la Metamorfosis de Ovidio, te aseguro de corazón que te encantará.
@Fëanar: Gracias por tu comentario, me ha animado a escribir, veo que al menos tú te has molestado en verificar la información ¿eres historiador?
Un texto de pobre e ingenuo contenido. No es la primera vez que cosas así han sido respondidas con anterioridad, pero bueno, supongo que no será la última vez que deban ser nuevamente corregidas (especialmente gracias a las personas que, espero que sin malicia, se han comprometido a alimentar la ignorancia de los ignorantes). Este artículo se basa en dos errores: 1) malas fuentes de información (no las conozco, pero solo con leer el texto salta a la vista que no son de las mejores) y 2) subjetividad narrativa. Desconozco si estudias periodismo o si eres periodista pero, de ser así, me tomaré la libertad de recordar que la adjetivación y valoración sustantiva dentro de lo que pretende ser una exposición de los hechos (objetivos), viola el propio ser del texto pues, al menos a primera vista, esto no es un editorial… En fin, de haber sido un poco más fiel a la historiografía, habría sido un texto bastante bueno (aunque claro, entonces no sería «vendible», me temo).
Sinceramente, los he visto mejores, pero buen intento, al menos ha enervado la sed de sangre de muchos.
Pd: Como siempre hay alguien que confunde churras con merinas, me veo en la obligación de aclarar algo para navegantes: no hace falta ser católico para defender la verdad (que en este caso concreto implica defender en cierto modo la historia de la Iglesia, ya que se ha mentido sobre ella) ni los valores y principios mínimos de toda buena acción informativa.
voy a leer herejía o por lo menos eso entiendo cuando empezé a leer el titulo"El vaticano se basa en dos mentiras" http://bit.ly/bKo4Rg
¿Que no hay pruebas de que Pedro estuvo en Roma? ¿y qué son los documentos y la prueba arqueológica de su tumba sobre la colina del Vaticano, donde fue crucificado? ¿Superstición la Iglesia? ¿y quién fundó universidades, escuelas? ¿de dónde han surgido muchos científicos? de escuelas católicas. ¿Estudiar filosofía, historia, ciencias, es superstición? ¿Y qué es consultar el tarot por 4 cadenas de TDT, consultar a los muertos, creer que van a venir los OVNIS a salvarnos o decir que el conocimiento viene del interior?. Aquí sólo hay una gran mentira, la del ateísmo rabioso y la de los renegados, si nos atenemos a lo que dicen en los posts, que no sabemos si también mienten.
@Pablo, si sigues este blog te darás cuenta que de ateo «na de na».
Un saludo
Es simplemente irrelevante si el Vaticano se basa en 1 o 100 mentiras o en ninguan.
Es obvio y de sentido común que todas, TODAS las religiones son fruto de la invención de la parte irracional de la mente humana, por lo que el cristianismo (si, en minúsculas), al igual que el resto de todas, TODAS las relgiones son mentira.
Creed en lo que queráis, pero os aconsejo que creáis en vosotros mismos.
Hay que ser substancialmete estúpido para creer irracionalmente en algo (sea religión, dios, energía o equipo de baloncesto). Pero hay que ser todavía más estúpido (ruego toméis estúpido como falto de inteligencia) para creer en algo que se usa para manipularte.
Ya lo dicen, la masa es estúpida, y a demasiada gente le gusta formar parte de la masa. Igualdad de estupidez? No hay otra razón.
no seas ignorante dios existe y espero q un dia entre en tu corazon , por q cuando el benga no habra ninguna rodilla q no se doble ante el y asi como tu lo niegas el te negara , y sera el llorar de chanto y el crujir de dientes espero y cambies y q dios entre en tucorazon si no quieres creer en las religiones no creeas yo tambien no creeo pero en dios creeo mucho y me a dado muchas cosas buenas amen que dios te bendiga y entre en tu corazon.
Jordi, me gustaría saber en que mundo vivís vos para creerte el único no estúpido o ignorante aun mas, los que hablan o se creen super men como vos, son los mas grandes destupidos e ignorantes de este planeta
Somos energia pura, los felicto por el despertar. el templo es nuestro cuerpo, que tan solo es una parte de una energia mucho mayor. La energia tiene dos polos. mediten, mediten, piensen, y sigan pensando……
Ninguna Iglesia tiene la verdad.., solo manipulan, y todos caen, cual peces en la red.
Saludos
Si hay que calificar de «mentirosa» a una inastitucion milenaria como la Iglesia Catolica,en justicia y tomando en cuenta que sus copiadores solamente hicieron eso,copiar; un libro,para ellos sagrado que les peermitiria vivir en el eden,en un mundo cerweado exclusivamente pasra ellos,y por ende los hijos de diosTEORIA DE LA CREACION<PARA DIFERENCIARSE DE LOS HIJOS DEL HOMBRE(TEORIA DE LA EVOLUCION);REALMENTE SOLO ES CRITICABLE LA MENTIRA ORIGINAL; la cual queda entre dicho,en el primer capitulo(genesis) cuando los hijos de los hombnres(de donde salieron}procrearon hijas muy hermosas y loas hijos de Dios se casaron con ellas y procrearon hombres…EN REALIDAD ESTOS CREADORES han hecho lo posible,casi lo han logrado hacernos creer,que en verdad son los hijos deios..Tambnien nosotros…..
el mayor logro de los romanos fue haber cambiado la espada por una cruz y seguir con sus conquistas por el mundo, magistral!
solo que ahora tenian como aliados la ignorancia, la opresion y a un nazareno que ellos mismos habian crucificado.
ese reinado ya es muy viejo…y todavia no abrimos los ojos
tan oprimidos estamos que solo bajamos la cabeza y pensamos en voz baja pero no hacemos nada.
y que decir de las otras sectas? sera que sus lideres se dieron cuenta primero del gran negocio que es la religion? se los dejo de tarea…..bye
Se necesita tener ignorancia para darse cuenta que los Romanos no crucificaron a jesus, sino mas bien su mismo pueblo, que gritaba (crucifícalo…) mas bien Herodes y Pilato se quedaron pequeños ante el, el mismo dijo a los míos vine y los míos no me recibieron, el mismo anuncio que de castigo en jerusalen no quedaría piedra sobre piedra, y si, es muy cierto y confirmado que Pedro llego y murió en Roma.
CONOCER LA VERDAD NOS HACE LIBRES Y CIVILIZADOS.
Bueno, no hay peor mentiroso que el mentiroso por excelencia, el Diablo, el gran enemigo de Cristo y de su Iglesia, que quiere engañar a todos con cuentos mágicos inventados a Constantino, esta obra maravillosa que es la Iglesia Católica y que hasta ahora sigue con tanta seguridad y constancia, no puede ser invento o fundación de un simple emperador. Jesús le dijo a Pedro: «Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia y los poderes del infierno no la podrán vencer; A ti te daré las llaves del Reino de los cielos; todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo.», también le dijo: «Yo he rogado por ti para que tu fe no desfallezca y tú una vez confirmado confirma a tus hermanos.», y también le dijo: «Pedro me amas?, y él respondió: Señor tu sabes que te amo (3 veces), y Jesús le dijo: apacienta a mis ovejas (3 veces también).» O sea que Pedro, de parte de Jesús quedó al frente de su comunidad, que eran 12 apóstoles y 72 discípulos, y María la madre de Jesús (la discipula perfecta de Jesús), que fueron su Iglesia naciente, la cual fue creciendo y extendiendo por muchos lados, pasó a Roma, en donde al salir Pedro de ella se encontró con Jesús en una visión que tuvo y le preguntó: «Quo vadis Dominus?» que significa en latín: A dónde vas Señor?, y Jesús le respondió: «A Roma a ser crucificado otra vez.». De ahí Pedro reflexionó en esta respuesta y se regreso con los demás cristianos que eran condenados a muerte en el coliseo, ya sea con los leones, o quemados, o de otras maneras, de hecho ahí murió Pedro crucificado de cabeza, ya en lugar de Jesús, como históricamente se sabe. A la muerte de Pedro (San Pedro) se queda al frente de la Iglesia de Cristo San Lino, que fue el primer sucesor de San Pedro, después vino San Anacleto, y así sucesivamente se vinieron sucediendo uno tras otro, sin interrupción, según la voluntad de Jesús y del Espíritu Santo, hasta llegar a los últimos sucesores: Pablo VI, Juan Pablo I, Juan Pablo II y Benedicto XVI; cosa que se puede probar por la historia toda una lista de Papas durante casi 2000 años de historia. “Amor, libertad y paz en Dios a todos.”.
.En el amor del señor. Te pregunto algo amigo, ¿quienes protagonizaron, la santa inquisicion ,¿x q lo hisieron , en el nombre de quien mataban alos cristianos evnajelicos?jesus dijo si alguien te maldice bendicelo,entonces x q matban como animales x montones quemaban alos evanjelicos como quemar un papel, en aqellas plazas. ¿o la historia ha inventado esto. DIOS LES BENDIGA
El Vaticano se basa en dos mentiras http://t.co/wXXVesQ vía @jsanz
RT @jsanz: El Vaticano se basa en dos mentiras http://t.co/ykfjFEKY
Que gran título para un artículo: http://t.co/Z31IKel1 "El Vaticano se basa en dos mentiras"
es lo mismo que cuando Jesus le dijo al uno de los que murieron junto a el…»en verdad te digo hoy, estaras conmigo en el paraiso» o en verdad te digo, hoy estaras conmigo en el paraiso» la coma hace la diferencia y la verdad fue que Jesus subio a los cielos …cuando? medite esto. La verdad esta tan clara asi: Crees lo que dice la biblia?Acerca de que Jesus dijo a Pedro «tu eres Pedro, y sobre esta piedra edificare mi iglesia» como ustedes leen «Tu eres Pedro y sobre esta roca edificare mi iglesia» Jesus es el angulo (piedra) sobre el que se edifica la verdadera iglesia…ningun humano ha tenido ni tendra esa responsabilidad…solo Jesus pago su vida para tener ese PRIVILEGIO ademas Pedro NUNCA estuvo en Roma…sino fue a Babilonia…Pablo si estuvo…ademas las bases para dudar de esto es: crees o no depende de cada uno…la historia confirma siempre o no…la gente que escribio la Biblia tienen algo que no tienen los demas escritores de cualquier otra fuente…SINCERIDAD! siempre escribieron sus errores y como lo pagaron, por eso yo me inclino por los que fueron sinceros y dijeron la verdad SIEMPRE pese lo que pese. muchas gracias
I just wanted to jot down a small comment to thank you for those magnificent ideas you are placing at this website. My extensive internet lookup has finally been paid with excellent ideas to exchange with my family members. I ‘d believe that many of us readers actually are very much endowed to live in a really good website with so many marvellous individuals with helpful guidelines. I feel truly grateful to have encountered your webpage and look forward to many more entertaining minutes reading here. Thank you once again for all the details.
busquen la traduccion de la biblia palabra por palabra, cuando Jesus dice: Mas yo también te digo, que tú eres Pedro (piedra pequeña), y sobre esta Roca (refiriendose a el mismo Jesus: es la roca) edificaré mi iglesia; y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella., la verdad se necesitan muchos estudios para comprender esto, pero algunos omiten esta verdad para sustentar una iglesia que Jesus no fundo, de la cual pedro no es el primer Papa, sino el mismo Jesus como sumo sacerdote perfecto, sacerdocio que permanece hasta el día de hoy.
en toda empresa y colectivo hay mentiras y desacuerdo la Iglesia como bien argumenta una persona por aquí no es una secta pues hay mucha gente que cree en los mismo , ¿creeis que es mentira? pues nada todo es respetable pero solo os digo que si la mayoria de la sociedad viviera y practicaba la religión creo que no estaríamos así…
el vaticano es una porqueria…su lider principal satanas…..su subdito el papa…sus compinches obispos ,cardenales….salgan de ella para que no reciban la ira de DIOS…
para fortuna del universo,ya se ha caído ese velo,y nadie que use un sentido lógico lo creerá,,,mas los pobres de espíritu por necesidad y dependencia emocional…algunos sabemos que la biblia fue escrita en «geroglificos»o idioma sagrado no apta para todos,,,,,y sabemos que los romanos la han acomodado a su antojo para hacer pan y tajada,,,quienes han sido los romanos? si no lo mas salvaje,,,y en cunato a los lideres católicos quien sabrá que es mejor y que es peor,,,,
Buscad a , Antonio Piñero http://www.youtube.com/watch?v=FD1wb7tqGUU
catedratico de teologia en la universidad complutense el que mas sabe acera de la religion catolica y Jesucristo y vereis lo que dice sobre el tema… por decir, hasta niega taxativamente que los discipulos conocieran a Jesus, y dice que esto es aceptado por todos los historiadores de ahora. Por decir dice que que Jesus nunca dijo a Perdo en ningun texto original que sobre el edificaria su igesia, porque se sabe que Jesus no fundo ninguna iglesia, al igual que rechazo la iconoclastia. El catolicismo es en suma, la institucion mas criminal a lo largo de la historia humana.
Cualquiera
diría que los que hablamos del Vaticano en su formación real, somos algunos
herejes, la verdad es que en mi caso particular tengo la suficiente formación
Cristiana para distinguir «Cristianismo» y «Catolicismo»
que es lo que El Vaticano vive c o n f u n d i e n d o y en río
revuelto, ganancia de pescadores. Dice la Biblia: Si el Hijo os libertare,
seréis verdaderamente libre, así es que con toda autoridad puedo asegurar que
El Vaticano ha hecho mucho daño a la humanidad; me es imposible en cuatro
líneas resumir una historia de dos mil años, pero miremos el ejemplo mas claro
para la humanidad: LA INQUISICION, llevada a cabo por los j e s u i
t a s, sabe Usted quienes son los jesuitas…. No hay tal que sean unos
humilditos…. ? http://www.bibliotecapleyades.net/vatican/esp_vatican42.htm
En la actualidad el mundo está despertando y dentro de la ONU
existe la organización que investiga al Vaticano de lo que esperamos se haga
justicia por los crímenes de lesa humanidad cometidos por El Vaticano en su
llamada Inquisición. y en cuanto a las Decretales Seudo-Isidorianas a lo que se
refiere esta web es del conocimiento público las «Donalciones de
Constantino, que entregaba al Obispo de Roma las provincias occidentales con
todas las insignias imperiales y que en realidad descansaban en las donaciones
de Pepín y Carlomagno. Etc., Etc.
Pedro fue degollado en un cerro, en donde hoy se estableció el Vaticano.
… y dios sigue jugando al escondite ??? … que raro no ???
Respetuosamente es muy superficial, deberias investigar mas, lee el libro «La historia secreta de los Jesuitas, de Edmond Parios » no es una novela, es un compendio historico de la verdadera historia de los ultimos 6 siglos sobre la iglesia Catolica, Roma, el Vaticano y el Papel protagonico de los Jesuitas en la Historia,si no lo encuentras te lo envio vale?
Dios fundo su iglesia y no es la iglesia católica, esta iglesia tiene un enlace con el diablo,
hay grandes verdades que terminan ciendo blasfemias y grandes blasfemias que terminan ciendo monumentales verdades…..
Me ha parecido un artículo muy interesante y sobre todo digno de ser leído. Da lugar a muchos debates, lo cual incrementa su interés.
Buen articulo, muy interesante. felicidades por el blog.