Eclipsado por las gestas de su hijo Aníbal, genio militar sin parangón que tendrá cumplido espacio en esta sección, el fundador de la dinastía de los Bárcidas (Barqí¤ significa «el rayo» en cananeo) merece ser tratado con dignidad. Se erigió como un gran rival de la República romana y fue el germen físico e ideológico de la contienda más larga y sanguinaria que padeció Roma durante toda su etapa republicana.
Amílcar Barca nació sobre el 270 a.C. en la ciudad de Cartago. Este aristócrata y general cartaginés ha pasado a la Historia más por ser el padre de Aníbal, Asdrúbal, Adonibal y Hanón que por sus logros militares, que fueron bastantes y sonados en su patria pero minimizados por los cronistas clásicos grecolatinos. Sus primeras operaciones militares narradas por los historiadores de la Antigüedad tuvieron lugar durante la Primera Guerra Púnica, la primera contienda que enfrentó a las dos repúblicas antagónicas del Mediterráneo Occidental. Amílcar luchó con bravura en Sicilia, resultando invicto en los combates que sostuvo en Erice (íˆrici) y Drepana (Trapani) con las legiones romanas. Su táctica de guerra de guerrillas le permitió mantener una fuerte posición en la isla hasta que, tras el desastre naval de las égates, Cartago se vio obligada a firmar un deshonroso tratado de paz con Roma.
Corría el año 241 a.C. Amílcar Barca negoció con el cónsul romano Cayo Lutacio Cátulo la salida de las tropas de Cartago de la isla en unas condiciones aceptables. El aún gobernador cartaginés Giscón fue el encargado de organizar la retirada a África de los mercenarios, armados y en pequeños grupos, desde el puerto de Lylibeum (Marsala)
Cartago salió muy mal parada de la Primera Guerra Púnica. Al margen e las enormes pérdidas humanas y materiales (cerca de setecientos barcos y buena parte de sus tripulaciones) el Tratado de Lutacio contemplaba una indemnización a Roma de dos mil doscientos talentos, repartidos en diez años, más mil talentos inmediatos, perder todo derecho sobre Sicilia, sus archipiélagos adyacentes y todas las islas entre Italia y África además del retorno de los prisioneros de guerra sin pago de rescate. Estas humillantes condiciones vaciaron las arcas cartaginesas, ocasionando un mal aún peor que la derrota frente a Roma, la Guerra de los Mercenarios.
Fue en esta revuelta de los mercenarios en donde se distinguió el carisma de Amílcar Barca. Cerca de veinte mil hombres (sin botín, ni oficio, ni beneficio) se agruparon a las puertas de Cartago exigiéndole al Consejo de los Sufetes el pago de sus soldadas. Hannón ya les había advertido en Sicca (Al-Kaf), el lugar donde acamparon nada más llegar de Sicilia, que los pagos a Roma habían vaciado las arcas de la ciudad y debían rehusar a parte de sus soldadas. Cartago, temerosa de una sublevación en toda regla que empeoraría su ya de por sí dramática situación, accedió a pagar y envió a Giscón, bien valorado por los mercenarios, con el tesoro de guerra. Fue demasiado tarde. Matho y Spendio, dos de los cabecillas de los mercenarios, soliviantaron al resto, atraparon al representante púnico y su tesoro y encendieron la chispa de la rebelión general contra Cartago de todas las ciudades dependientes de la vieja colonia tiria.
Ante los fracasos de Hannón para desmantelar la rebelión, el consejo dotó en el 240 a.C. a Amílcar Barca con el mando supremo del ejército cartaginés, compuesto por diez mil hombres y setenta elefantes. Su primer logro fue romper el cerco de Cartago y íštica. Poco después tuvo lugar la batalla del Bagradas en donde el astuto cartaginés, conocedor del terreno y el curso del río mejor que sus oponentes, supo sorprender a los mercenarios de Spendio combinando su caballería y sus elefantes en un movimiento envolvente. Les infringió un duro revés: seis mil bajas y dos mil prisioneros.
Tres años más le llevó al Barca acabar con la insurrección de los mercenarios. El príncipe númida Naravas se alió con él. Amílcar se comportó magnánimamente con los vencidos, incorporándolos a sus tropas. Pero no todo fue bonito. Cartago perdió durante la guerra Córsica y Sardinia (Córcega y Cerdeña) a favor de Roma a causa de la defección de las tropas que allí estaban acantonadas. Este hecho, permitido por el Senado romano, fue determinante en la única alternativa posible que tenía Cartago para recuperarse de los agravios sin soliviantar a su hostil vecina: Mirar hacia Occidente, a las inmensas tierras que conocían en su lengua como Spania.
Fue por entonces, sobre el 236 a.C., justo antes de partir hacia la conquista de nuestra Iberia, cuando su hijo Aníbal tendría entre ocho y nueve años. El crío quería viajar junto a su padre y aquel, sobre el fuego sagrado de Baal, le hizo jurar odio eterno a Roma. Amílcar no pudo verlo, pero su hijo cumplió con creces el juramento que hizo.
Durante ocho largos años Amílcar Barca forjó en Iberia un imperio capaz de abastecer a Cartago de materias primas y nuevas huestes feroces y ávidas de botín, los siempre belicosos guerreros íberos. La muerte le sorprendió en el 228 a.C. sofocando una revuelta. Parece ser que en el lance de una escaramuza en Helike (Elche de la Sierra o Elche, aún por decidir) fue herido y cayó al río (Thader o Alabus respectivamente) con tan mala fortuna que se ahogó. Fue un final trágico y accidental para el hombre que provocó la ira del mayor enemigo de Roma de todos los tiempos…
Segunda entrega de «Archienemigos de Roma«. Colaboración de Gabriel Castelló
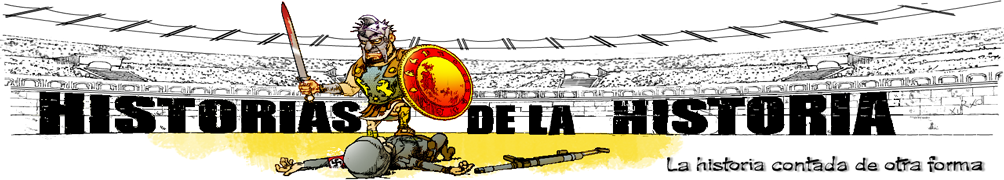





Pues enhorabuena tanto a Gabriel como a ti por publicar un artículo tan interesante. Da gusto, sobre todo para los neófitos en Historia como es mi caso, pasarse por este blog y aprender cosas nuevas, por viejas que éstas puedan ser.
.-= En el blog de Fernando Solera: La vida comienza ahora =-.
Una familia, la de los Barca, muy notable, que dejaron una huella imborrable en nuestra Hispania. Mi favorito, claro está, es Aníbal, una personalidad que intuyo fascinante.
Buen artículo, Gabriel. Un abrazo.
.-= En el blog de isabelbarcelo: BIENVENIDA A UNA VIDA NUEVA =-.
¡Gracias! Los Barca fueron amados y odiados por propios y ajenos. Fueron el símbolo del poder de Cartago y, como bien comenta Isabel, Aníbal fue su máximo exponente en gallardía, talento y astucia… pero ese será otro post.
.-= En el blog de Gabriel Castelló: Archienemigos de Roma; Hamílcar Barqí¤ =-.
Otro ejemplo más de lucha contra la poderosa Roma. Estos hombres se hicieron grandes al batallar contra una máquina casi imbatible. Un abrazo.
.-= En el blog de fernando: CUIDADO CON EL USO DE LAS CUCHARAS CASERAS PARA EL JARABE =-.
Gracias por el artículo.
Había leído bastante sobre Aníbal. Incluso visto alguna película y documental, pero apenas sabía nada de Amílcar, salvo que era un general cartaginés y había muerto ahogado en Elche. Esto último se me había quedado mejor en mi memoria porque soy de Elche. 🙂
Ahora, viendo el hilo de agua que baja por el río Vinalopó, cuesta creer que alguien se ahogara en él. Incluso tengo entendido que esa agua ni siquiera viene del nacimiento que es utilizada toda antes de llegar a Elche. Parece que el agua vendría de residuos de las fábricas de mármol de Novelda y otras poblaciones por las que pasa el río Vinalopó.
.-= En el blog de zahorin: La hipocresía social y los chivatos ejemplares de Pérez Reverte =-.
Por eso comento en el post que posiblemente ese Elche que hemos creído desde siempre no sea el nuestro, sino Elche de La Sierra (Heliké), a orillas del Segura en plena sierra. Allí fue donde se produjo una revuelta indígena contra los cartaginenses y es más lógico pensar que Amílcar se ahogase en el Segura que en el bajo Vinalopó, que como bien dices desde Novelda su caudal merma considerablemente.
.-= En el blog de Gabriel Castelló: Archienemigos de Roma; Hamílcar Barqí¤ =-.
articulos muy interesantes estos. Verdaderamente este personaje había sido eclipsado, al menos para mí, por su hijo.
anibal era el mejor pero roma siempre gana sea kien sea el rival
#Archienemigos de Roma II. Hamílcar Barqía, el león de Cartago http://j.mp/dNGe4F
Amílcar Barqía, león de Cartago http://j.mp/dNGe4F padre de Aníbal, el de los elefantes #perezrevertefacts necesito URL corta mis disculpas
Amílcar Barca león d Cartago http://j.mp/dNGe4F padre Aníbal link pa Las pájaras saben contar http://oyemeconlosojos.webcindario.com/?p=128
[…] llegó al Éfeso un refugiado muy interesante para los planes políticos del ambicioso Antíoco, Aníbal Barqa. El cartaginés, derrotado en Zama por Escipión y repudiado por los Sufetes de Cartago siete años […]
[…] ahora más popular si no hubiese convivido con personajes de la talla y trascendencia de Hannón y Amílcar Barca, y no hubiese sufrido las envidias y el ostracismo de los sufetes de […]
[…] su padre Amílcar Barca murió fortuitamente en el 229 a.C., el mando supremo del ejército recayó en su cuñado Asdrúbal […]