 Aunque hoy parezca mentira, hubo un día en que españoles y portugueses nos repartimos el mundo, al menos sobre el papel. Como buenos hermanos, la mitad para cada uno. Fue en Tordesillas, hace más de quinientos años. El estupor que semejante acuerdo provocó en Europa fue sonado. En París, el rey Carlos VIII exclamó, indignado: «Antes de aceptar el reparto, quiero que me muestren en qué cláusula del testamento de Adán se estipula que el mundo pertenezca a los españoles y a los portugueses». No existía esa cláusula, claro, pero sí un puñado de capitanes valientes que, al frente de sus carabelas, habían llegado donde nadie lo había hecho antes y, lo más importante, habían regresado para contarlo. Esto, a nuestros entrañables vecinos del norte, aún les escuece. España y Portugal o, mejor dicho, Castilla y Portugal no se llevaban bien. Compartían una larga y permeable frontera, hablaban casi el mismo idioma y a los dos se les había acabado el poderoso estímulo de la Reconquista. Los portugueses terminaron antes. Al llegar a las playas del Algarve se encontraron frente a un inmenso océano que, a diferencia del Mediterráneo, estaba sin explorar. El Atlántico era un misterio: peligrosas criaturas lo poblaban y los navíos que se aventuraban en sus aguas no volvían jamás a puerto. Como los lusos son gente perseverante y venían muy motivados después de guerrear cinco siglos contra los moros, se pusieron manos a la obra. Dieron el salto a África y comenzaron a bajar lentamente por sus costas, sin alejarse demasiado de ellas, que luego no sabían como volver. Para ponerle remedio, sus marinos descubrieron cómo funcionan los vientos, trazaron los primeros mapas de navegación oceánica, cartografiaron la costa africana y fundaron factorías comerciales, de las que traían oro, marfil y esclavos. Durante el siglo XV, Lisboa fue la Florencia del mar. El pastel era demasiado apetitoso como para dejar que sólo lo degustasen los portugueses. Castellanos, catalanes, mallorquines e italianos, que siempre están en todos los guisos, se aprestaron a hacerse con su porción. El problema es que, a excepción de Castilla, el resto se encontraba demasiado lejos del Atlántico. Los reyes, además, desconfiaban de aventuras mercantiles de incierto desenlace, y más teniendo a mano un Mediterráneo cruzado por mil rutas comerciales, por mucho que los piratas berberiscos las esquilmasen. Ya se sabe: más vale malo conocido que bueno por conocer. Castilla se incorporó tarde y sin demasiado entusiasmo a la carrera atlántica, pero se llevó la parte del león: las Canarias, el único archipiélago poblado y de cierto fuste de cuantos se hallaban a una distancia prudencial del continente. Y aquí surgió el conflicto. A los portugueses no les sentaba nada bien que, después de un siglo jugándose el pellejo, llegasen los de al lado y se quedasen con lo mejor. Las cosas de casa, es decir, las dinásticas, se complicaron y Castilla, partida en dos, llegó a las manos con Portugal. Al final, el rey Alfonso V por un lado y los Reyes Católicos por otro alcanzaron un acuerdo entre caballeros, el de Alcaí§ovas, firmado en 1479. Alcaí§ovas dividía el Atlántico en dos. Al norte de las Canarias los castellanos podían seguir buscando tesoros, si es que quedaba alguno, porque Madeira y las Azores se las reservaba el astuto Alfonso. Al sur, todo para Portugal, hasta donde fuesen capaces de llegar sus intrépidos marinheiros. No estaba mal del todo. Los portugueses se quitaban a un incómodo competidor en su camino a la India, y los castellanos podrían finalizar la conquista de las Canarias sin más contratiempos que los que los aguerridos guanches pusiesen a sus soldados. Entonces sucedió lo que nadie esperaba. Colón volvió del Caribe asegurando que había llegado a la India o, al menos, a sus inmediaciones. Esto echaba por tierra el arreglo de Alcaí§ovas. Por si colaba, Lisboa reclamó para sí los territorios descubiertos por Colón, esgrimiendo el tratado de 1479. No coló, naturalmente. Para no volver a armarla recurrieron al Papa, que era, en última instancia, el dueño del mundo en su calidad de vicario de Cristo. Y es aquí donde Fernando el Católico estaba esperando al portugués con la daga detrás de la espalda; la jugada tenía truco. En 1492 ascendió al solio pontificio Alejandro VI, un valenciano de armas tomar cuyo nombre de civil era Rodrigo de Borja; o sea, un Borgia. No es necesaria mucha más presentación. Sin dudarlo un instante, se apresuró a satisfacer a su antiguo señor, el rey de Aragón. En la primavera de 1493, con Colón deshaciendo el equipaje, extendió una bula, la Inter Caetera, en virtud de la cual todo lo que había descubierto el genovés pertenecía a los reyes de Castilla y Aragón. El único requisito para formalizar la donación era que los monarcas se comprometiesen a evangelizar a las gentes que se encontrasen en aquellas tierras, para que «la fe católica y la religión cristiana sean exaltadas, y que se amplíen y dilaten por todas partes, y que se procure la salvación de las almas, y que las naciones bárbaras sean abatidas y reducidas a dicha fe». Casi nada. Juan II de Portugal, viendo que el combate estaba amañado, protestó enérgicamente ante la curia, que no le hizo ni caso. Meses más tarde Alejandro VI dio un nuevo apretón de tuercas a Lisboa. En otra bula delimitó las áreas de influencia de España y Portugal, o, acercándonos al alambicado lenguaje vaticano, fijó qué tierras habrían de evangelizar los españoles y a cuáles llevarían la buena nueva los capellanes de las carabelas portuguesas. Porque, claro, el Papa no sabía de imperios, y mucho menos del oro y las especias que los pizpiretos marinos ibéricos andaban buscando como locos. El problema es que ni el Santo Padre, por muy vicario de Cristo que fuese, ni nadie sabían a ciencia cierta qué era lo qué había más allá del océano, por lo que el Pontífice, hombre práctico por encima de todo, trazó una línea imaginaria de polo a polo que quedaba a unas cien leguas de las Azores y Cabo Verde. A la izquierda de la raya los españoles podrían navegar, colonizar y, sobre todo, bautizar a los infieles, que, a juicio de Alejandro VI, «parecen suficientemente aptos para abrazar la fe católica y para ser imbuidos en las buenas costumbres». Si lo sabría él. A la derecha los portugueses tenían franquicia para hacer lo propio. El caso es que en el lado español no se sabía lo que había, pero en el portugués sí: agua salada y tempestades. Esto colmó la paciencia de Juan II, y le puso de uñas contra sus tramposos e intrigantes vizinhos. La disyuntiva era o callar y tragarse lo que había dicho el Papa «“un Papa, dicho sea de paso, muy casero»“ o liarse la manta a la cabeza y declarar la guerra a Fernando, que era quien andaba detrás de todo el enredo. Si lo primero era malo, lo segundo era aún peor. A esas alturas los portugueses no podían ya ni soñar con medir sus armas con las de castellanos y aragoneses. A Fernando tampoco le venía bien una guerra con Portugal. Estaba ocupado en echar de Nápoles a los franceses y no quería verse envuelto en una reyerta peninsular. Portugal ya caería por su propio peso, o por algún matrimonio afortunado, que de esto los Reyes Católicos sabían un rato. La única solución factible para remendar el entuerto era sentarse a negociar y pactar una nueva línea de demarcación. Una vez conseguido el acuerdo, se lo presentarían al Papa y asunto zanjado: cada uno en su casa y Dios en la de todos. Las dos delegaciones decidieron reunirse en Tordesillas, una próspera ciudad a orillas del Duero, no muy lejos de Valladolid. El documento de partida fue la bula papal que establecía la línea en mitad del Atlántico, o lo que hoy sabemos es la mitad del Atlántico, porque en 1494 sólo se conocía de América las cuatro islas en que había recalado la expedición colombina. La primera idea de los portugueses era volver al orden de Alcaí§ovas, definiendo un paralelo y no un meridiano, como había hecho el Papa, y que Portugal se quedase con toda la parte austral y España con la boreal. Parecía atractiva la propuesta, pero a los castellanos no les convenció. Para llegar a América había que tomar los alisios del nordeste, que soplan hacia el sur, y regresar a Europa con los vientos que impulsan la corriente del Golfo de México. Esa fue la derrota de todas las travesías atlánticas hasta la irrupción de la navegación a vapor, en el siglo XIX. Esto obligaba a Fernando a entregar el Caribe a Portugal, y hurtaba a los navegantes españoles la posibilidad de explorar el sur, que era lo más interesante, condenándoles a internarse en las traicioneras aguas del norte. Rechazada de plano la opción del paralelo, los delegados portugueses se concentraron en mover el meridiano papal hacia el oeste. Era su obsesión, y durante toda la negociación no cejaron en su empeño. Los castellanos, representados por el mayordomo real Enríquez de Guzmán, accedieron a ampliarla 150 leguas, luego 250, pero no era suficiente para el delegado de Juan II, Ruy de Sousa: la raya tenía que ir más allá, siempre un poco más allá. Semejante testarudez en trasladar una simple línea unas cuantas leguas a poniente en medio de lo que, supuestamente, no era más que una enorme masa de agua da que pensar. ¿Acaso para entonces Juan II ya sabía, gracias a un viaje secreto, que Brasil está donde está? Oficialmente, Brasil se descubrió seis años más tarde, en 1500, en el viaje de Pedro Alvares Cabral, que tomó posesión de aquella tierra por encontrarse, precisamente y por muy poco, en el lado portugués de la línea de demarcación pactada en Tordesillas. No se sabe ni se sabrá nunca; el hecho es que, gracias a la terquedad de Sousa, el plenipotenciario castellano consintió mover la dichosa línea 270 leguas desde el punto fijado en las bulas alejandrinas, ni un palmo más. Entonces los portugueses esbozaron una lusitana sonrisa y aceptaron. El tratado se firmó el 7 de junio de 1494, y se enviaron sendas copias a los reyes de España y Portugal. Los primeros lo ratificaron en Arévalo un mes más tarde. El segundo puso su real sello en Setúbal a finales del verano. El mundo quedaba, por vez primera en la historia, dividido en dos. Buena parte de la Creación tenía, por fin, dueño y señor. La línea de Tordesillas sirvió para que, sin pelearse, los marinos ibéricos largasen velas a placer durante dos generaciones. Sirvió también para delimitar las áreas de conquista y colonización. Treinta años más tarde hubo que revisarlo, porque tanto habían progresado que unos y otros se encontraron de nuevo cara a cara en los antípodas. El contrameridiano del Pacífico se fijó en Zaragoza, en 1529. Para entonces América ya era América, y la India se había convertido en un emporio portugués. Los efectos del tratado de Tordesillas se dejaron sentir durante siglos, y aún hoy marcan las fronteras entre la Hispanidad y la Lusofonía, entre el castellano y el portugués, dos lenguas hermanas que, con 600 millones de hablantes en cuatro continentes, conforman la primera comunidad lingüística de ámbito global. Pocos acuerdos han logrado tanto con tan poco. (Fernando Díaz Villanueva)
Aunque hoy parezca mentira, hubo un día en que españoles y portugueses nos repartimos el mundo, al menos sobre el papel. Como buenos hermanos, la mitad para cada uno. Fue en Tordesillas, hace más de quinientos años. El estupor que semejante acuerdo provocó en Europa fue sonado. En París, el rey Carlos VIII exclamó, indignado: «Antes de aceptar el reparto, quiero que me muestren en qué cláusula del testamento de Adán se estipula que el mundo pertenezca a los españoles y a los portugueses». No existía esa cláusula, claro, pero sí un puñado de capitanes valientes que, al frente de sus carabelas, habían llegado donde nadie lo había hecho antes y, lo más importante, habían regresado para contarlo. Esto, a nuestros entrañables vecinos del norte, aún les escuece. España y Portugal o, mejor dicho, Castilla y Portugal no se llevaban bien. Compartían una larga y permeable frontera, hablaban casi el mismo idioma y a los dos se les había acabado el poderoso estímulo de la Reconquista. Los portugueses terminaron antes. Al llegar a las playas del Algarve se encontraron frente a un inmenso océano que, a diferencia del Mediterráneo, estaba sin explorar. El Atlántico era un misterio: peligrosas criaturas lo poblaban y los navíos que se aventuraban en sus aguas no volvían jamás a puerto. Como los lusos son gente perseverante y venían muy motivados después de guerrear cinco siglos contra los moros, se pusieron manos a la obra. Dieron el salto a África y comenzaron a bajar lentamente por sus costas, sin alejarse demasiado de ellas, que luego no sabían como volver. Para ponerle remedio, sus marinos descubrieron cómo funcionan los vientos, trazaron los primeros mapas de navegación oceánica, cartografiaron la costa africana y fundaron factorías comerciales, de las que traían oro, marfil y esclavos. Durante el siglo XV, Lisboa fue la Florencia del mar. El pastel era demasiado apetitoso como para dejar que sólo lo degustasen los portugueses. Castellanos, catalanes, mallorquines e italianos, que siempre están en todos los guisos, se aprestaron a hacerse con su porción. El problema es que, a excepción de Castilla, el resto se encontraba demasiado lejos del Atlántico. Los reyes, además, desconfiaban de aventuras mercantiles de incierto desenlace, y más teniendo a mano un Mediterráneo cruzado por mil rutas comerciales, por mucho que los piratas berberiscos las esquilmasen. Ya se sabe: más vale malo conocido que bueno por conocer. Castilla se incorporó tarde y sin demasiado entusiasmo a la carrera atlántica, pero se llevó la parte del león: las Canarias, el único archipiélago poblado y de cierto fuste de cuantos se hallaban a una distancia prudencial del continente. Y aquí surgió el conflicto. A los portugueses no les sentaba nada bien que, después de un siglo jugándose el pellejo, llegasen los de al lado y se quedasen con lo mejor. Las cosas de casa, es decir, las dinásticas, se complicaron y Castilla, partida en dos, llegó a las manos con Portugal. Al final, el rey Alfonso V por un lado y los Reyes Católicos por otro alcanzaron un acuerdo entre caballeros, el de Alcaí§ovas, firmado en 1479. Alcaí§ovas dividía el Atlántico en dos. Al norte de las Canarias los castellanos podían seguir buscando tesoros, si es que quedaba alguno, porque Madeira y las Azores se las reservaba el astuto Alfonso. Al sur, todo para Portugal, hasta donde fuesen capaces de llegar sus intrépidos marinheiros. No estaba mal del todo. Los portugueses se quitaban a un incómodo competidor en su camino a la India, y los castellanos podrían finalizar la conquista de las Canarias sin más contratiempos que los que los aguerridos guanches pusiesen a sus soldados. Entonces sucedió lo que nadie esperaba. Colón volvió del Caribe asegurando que había llegado a la India o, al menos, a sus inmediaciones. Esto echaba por tierra el arreglo de Alcaí§ovas. Por si colaba, Lisboa reclamó para sí los territorios descubiertos por Colón, esgrimiendo el tratado de 1479. No coló, naturalmente. Para no volver a armarla recurrieron al Papa, que era, en última instancia, el dueño del mundo en su calidad de vicario de Cristo. Y es aquí donde Fernando el Católico estaba esperando al portugués con la daga detrás de la espalda; la jugada tenía truco. En 1492 ascendió al solio pontificio Alejandro VI, un valenciano de armas tomar cuyo nombre de civil era Rodrigo de Borja; o sea, un Borgia. No es necesaria mucha más presentación. Sin dudarlo un instante, se apresuró a satisfacer a su antiguo señor, el rey de Aragón. En la primavera de 1493, con Colón deshaciendo el equipaje, extendió una bula, la Inter Caetera, en virtud de la cual todo lo que había descubierto el genovés pertenecía a los reyes de Castilla y Aragón. El único requisito para formalizar la donación era que los monarcas se comprometiesen a evangelizar a las gentes que se encontrasen en aquellas tierras, para que «la fe católica y la religión cristiana sean exaltadas, y que se amplíen y dilaten por todas partes, y que se procure la salvación de las almas, y que las naciones bárbaras sean abatidas y reducidas a dicha fe». Casi nada. Juan II de Portugal, viendo que el combate estaba amañado, protestó enérgicamente ante la curia, que no le hizo ni caso. Meses más tarde Alejandro VI dio un nuevo apretón de tuercas a Lisboa. En otra bula delimitó las áreas de influencia de España y Portugal, o, acercándonos al alambicado lenguaje vaticano, fijó qué tierras habrían de evangelizar los españoles y a cuáles llevarían la buena nueva los capellanes de las carabelas portuguesas. Porque, claro, el Papa no sabía de imperios, y mucho menos del oro y las especias que los pizpiretos marinos ibéricos andaban buscando como locos. El problema es que ni el Santo Padre, por muy vicario de Cristo que fuese, ni nadie sabían a ciencia cierta qué era lo qué había más allá del océano, por lo que el Pontífice, hombre práctico por encima de todo, trazó una línea imaginaria de polo a polo que quedaba a unas cien leguas de las Azores y Cabo Verde. A la izquierda de la raya los españoles podrían navegar, colonizar y, sobre todo, bautizar a los infieles, que, a juicio de Alejandro VI, «parecen suficientemente aptos para abrazar la fe católica y para ser imbuidos en las buenas costumbres». Si lo sabría él. A la derecha los portugueses tenían franquicia para hacer lo propio. El caso es que en el lado español no se sabía lo que había, pero en el portugués sí: agua salada y tempestades. Esto colmó la paciencia de Juan II, y le puso de uñas contra sus tramposos e intrigantes vizinhos. La disyuntiva era o callar y tragarse lo que había dicho el Papa «“un Papa, dicho sea de paso, muy casero»“ o liarse la manta a la cabeza y declarar la guerra a Fernando, que era quien andaba detrás de todo el enredo. Si lo primero era malo, lo segundo era aún peor. A esas alturas los portugueses no podían ya ni soñar con medir sus armas con las de castellanos y aragoneses. A Fernando tampoco le venía bien una guerra con Portugal. Estaba ocupado en echar de Nápoles a los franceses y no quería verse envuelto en una reyerta peninsular. Portugal ya caería por su propio peso, o por algún matrimonio afortunado, que de esto los Reyes Católicos sabían un rato. La única solución factible para remendar el entuerto era sentarse a negociar y pactar una nueva línea de demarcación. Una vez conseguido el acuerdo, se lo presentarían al Papa y asunto zanjado: cada uno en su casa y Dios en la de todos. Las dos delegaciones decidieron reunirse en Tordesillas, una próspera ciudad a orillas del Duero, no muy lejos de Valladolid. El documento de partida fue la bula papal que establecía la línea en mitad del Atlántico, o lo que hoy sabemos es la mitad del Atlántico, porque en 1494 sólo se conocía de América las cuatro islas en que había recalado la expedición colombina. La primera idea de los portugueses era volver al orden de Alcaí§ovas, definiendo un paralelo y no un meridiano, como había hecho el Papa, y que Portugal se quedase con toda la parte austral y España con la boreal. Parecía atractiva la propuesta, pero a los castellanos no les convenció. Para llegar a América había que tomar los alisios del nordeste, que soplan hacia el sur, y regresar a Europa con los vientos que impulsan la corriente del Golfo de México. Esa fue la derrota de todas las travesías atlánticas hasta la irrupción de la navegación a vapor, en el siglo XIX. Esto obligaba a Fernando a entregar el Caribe a Portugal, y hurtaba a los navegantes españoles la posibilidad de explorar el sur, que era lo más interesante, condenándoles a internarse en las traicioneras aguas del norte. Rechazada de plano la opción del paralelo, los delegados portugueses se concentraron en mover el meridiano papal hacia el oeste. Era su obsesión, y durante toda la negociación no cejaron en su empeño. Los castellanos, representados por el mayordomo real Enríquez de Guzmán, accedieron a ampliarla 150 leguas, luego 250, pero no era suficiente para el delegado de Juan II, Ruy de Sousa: la raya tenía que ir más allá, siempre un poco más allá. Semejante testarudez en trasladar una simple línea unas cuantas leguas a poniente en medio de lo que, supuestamente, no era más que una enorme masa de agua da que pensar. ¿Acaso para entonces Juan II ya sabía, gracias a un viaje secreto, que Brasil está donde está? Oficialmente, Brasil se descubrió seis años más tarde, en 1500, en el viaje de Pedro Alvares Cabral, que tomó posesión de aquella tierra por encontrarse, precisamente y por muy poco, en el lado portugués de la línea de demarcación pactada en Tordesillas. No se sabe ni se sabrá nunca; el hecho es que, gracias a la terquedad de Sousa, el plenipotenciario castellano consintió mover la dichosa línea 270 leguas desde el punto fijado en las bulas alejandrinas, ni un palmo más. Entonces los portugueses esbozaron una lusitana sonrisa y aceptaron. El tratado se firmó el 7 de junio de 1494, y se enviaron sendas copias a los reyes de España y Portugal. Los primeros lo ratificaron en Arévalo un mes más tarde. El segundo puso su real sello en Setúbal a finales del verano. El mundo quedaba, por vez primera en la historia, dividido en dos. Buena parte de la Creación tenía, por fin, dueño y señor. La línea de Tordesillas sirvió para que, sin pelearse, los marinos ibéricos largasen velas a placer durante dos generaciones. Sirvió también para delimitar las áreas de conquista y colonización. Treinta años más tarde hubo que revisarlo, porque tanto habían progresado que unos y otros se encontraron de nuevo cara a cara en los antípodas. El contrameridiano del Pacífico se fijó en Zaragoza, en 1529. Para entonces América ya era América, y la India se había convertido en un emporio portugués. Los efectos del tratado de Tordesillas se dejaron sentir durante siglos, y aún hoy marcan las fronteras entre la Hispanidad y la Lusofonía, entre el castellano y el portugués, dos lenguas hermanas que, con 600 millones de hablantes en cuatro continentes, conforman la primera comunidad lingüística de ámbito global. Pocos acuerdos han logrado tanto con tan poco. (Fernando Díaz Villanueva)
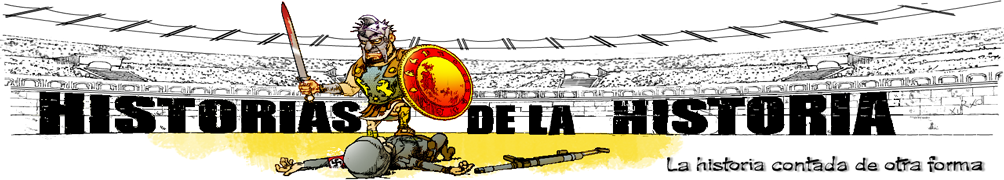



ok ok muy interesante pero tengo una duda, se supone que Brasil era de Portugal no? despues me dijeron que no se quien se metio por el rio orinoco y vio que habia mas tierra, pero esa tierra era de españa no? el que descubrio ese pase era portugues? entonces ya no se respeto la linea??, me puede explicar a este correo: fiorediloto_mowza@hotmail.com. gracias
mi nena tiene un pryecto si me pueden ayudar?
1-que estipula eltratado de tordesilla?
2-que territorio americano tomaron los portugeses?
3-cuales fueron las 4 clausulas del tratado de tordesilla?
4-que 2 potencias mundiales se repartieron el mundo recien conquistado mediante el tratado de mortesilla?
PORFAVOR ESAS ME FALTAN SI ME PUEDEN AYUDAR GRACIAS
estrechos
estrechos es una palabra que uno lo peronuncia y es como decir que mal o estrella
quiero saber cuando se firmo el tratado de tordesillas y con que propósito
por favor ayudenme xq es un proyecto
hoola nesesito esto mas resumido xqe es para un proyecto y tengo qe levantar xfavor..
un beso
¿que avalo el papado con este tratado?
nesesitto eso nada mas xfavor si pueden contestar se lo agradesco
nesesito ayuda ….que lo provoco?
cuale fueron sus atendenses?…………….
Me pregunto, que clase de personas llegaron a conquistar a los pueblos centroamericanos, según las historia, llego Cristobal Colon, y que posteriormente, Pedro de Alvarado, y que hoy en dia nos cuestionamos muchas personas, porque no existe el desarrollo intelectual, por lo consiguiente, el industrial, vivimos en la pobreza, tanto mental, como material, todo por la herencia de los conquistadores. ¿Qué clase de genes tenemos? parte de nuestras culturas fueron robadas por los conquistadores españoles, como tambien el poder español se dio en el dominio territorial, en donde el feudalismo fue marcado, nada se daba si la corona española no cedia, perdimos parte de nuestras territorio, como se reclama esto, aquien se le hecha la culpa de todo este poder ambicioso, que surgio de dos paises, como españa y portugal, cuando hicieron este tratado ambicioso de repartirse el mundo, quien les dio ese derecho, preguntooooo…..
mira las personas como tu que no saben nada burraaaaaa¡
las mismas conquistas que la península ibérica ha sufrido durante siglos. ¿ por qué supones que iberoamérica está mal por culpa de España y Portugal? ¿ Acaso si la conquista la hubiesen hecho los ingleses estaríais mejor? Si la conquista la hubiese hecho Inglaterra, por ejemplo, ahora habría una américa blanca y otra indígena. Nada de mestizos, por ejemplo.
Decir que vuestra cultura fue robada por los españoles es una gilipollez, es como decir que la cultura íbera original fue robada por los conquistadores romanos… pues mejor, me alegro de ser hijo de Roma, como tú eres hijo de España, te guste o no. ¿ o acaso prefieres idolatrar a esos indios que sabían hacer chicle y pelotas de goma pero no conocían la rueda? ¿ o a esos otros que hacían sacrificios humanos? Anda ya. Disfruta de lo que nos une anda.
Que tal hace poco me interese por la historia de españa y europa ya que soy español, y solo queria poner aqui que me fastidia muchisimo que portugal se quedara con lo que es el actual brasil joer jajaja hay que ver teniendo todo a favor y aun asi cedimos, cuando los demas nunca cedian y si podian quitar quitaban no se….
aa osea no se para que te interesas no seas dunda ok te nlo digo por esperiensa
[…] Cætera fue una bula menor que promulgó Alejandro VI en 1493 y que fue predecesora del Tratado de Tordesillas, en el que Castilla y Portugal se repartieron el mundo (anda que no ha cambiado el cuento…). Y en […]
Me pregunto cómo la estan pasando hoy en día TODOS los países PIRATAS que se llevaron la riqueza de America y que JAMÁS la devolvieron???
No es hora de pagar por el daño que hicieron,se hicieron ricos con lo robado a estas tierras y,con la muerte de los originarios,en esta vida….TODO LLEGA HASTA EL MOMENTO DE PAGAR LAS DEUDAS!!!
como estas
hola necesito un resumen xfavoor!!!!!!!!!!!
se podria decir k too fue un tratado y io naa mas kiero un resumen….!!»·»
necesito urgente un resumen
ola soy julianita necesitop sabe si esta es el tratado de turdecilla
necesito el resumen
URGENTE
polfa ayudenmen mandemenla al messinger
garcias
si me lo mandan los kiero mucho
ES UNA EMERGENCIA
mua mua mua
los kiero CHAOOOOOOOOOOO
necesitop las sigentes preguntas
1. que fue le tratado de tordesilla
2.quien la creo
3.mapa de las trece colonias
4.en que año fue creada
POLFA AYDENMEN SOLO ME FALTAN ESAS CUATRO
1.el tratado de tordesillas fue una linea imaginaria que separaba españa de portugal
4. fue en el año 1494
I liked your article is an interesting technology
Holaquetalcomoestan necesito información para untrabajo, un resumen pliss!!
http://www.portalplanetasedna.com.ar/tordesillas.htm ahi tienen algo mucho mas corto..
ok……..
ayuda!!!!!!
tengo un tranajo me pueden ayudar:
¿por que los reyes catolicos reclamaron la donacion pontificial?
¿que condiciones establece el papa?
¿que estipula el tratado de tordesillas?
todo trata sobre el tratado de tordesillla
valen mierda y verga
es verdad
hola les digo una cosa yo no se para que se interesan en esto no xfavooooooor no sean estupi@s ok
@b0458660bbba5228877b6b03dc5526ce:disqus
gracias pero mas resumido
mas informacion en el libro de historia de venezuela de septimo año
[…] luchas territoriales entre los portugueses (bandeirantes) y los españoles –ninguno acataba el Tratado de Tordesillas– llevó al rey de España, Felipe II, a enviar a los jesuitas a la zona. Corría el año 1585 y […]
hola necesito saber ¿porque que se firmo el trabajo de tordesillas?
hey hola necesito saber quienes firmaron el tratado de tordesillas