En la ciudad de Teruel vivían Diego Marcilla e Isabel de Segura. Se conocieron desde muy niños, él era de pobre ascendencia y ella pertenecía a una de las familias más ricas de la localidad, con el paso de los años, la amistad se convirtió en amor… Un día Diego tuvo que partir a la guerra, se alistó como soldado en los tercios del emperador. Pero el destino les estaba tejiendo una telaraña de desdichas. Isabel tenía una prima con la que había hecho vida familiar, Elena. Un día vio a Diego y al instante quedó prendada de él, aún sabiendo los lazos que unían al mancebo con su prima, llena de pesadumbre, urdió un medio para que el muchacho quedase libre y pudiera ser suyo. Había en la ciudad un noble caballero, don Fernando de Gamboa que, si bien amaba a Isabel, no se sentía muy seguro de ser correspondido. Un día Elena contrahizo la escritura de Isabel en una misiva y, llamando a una vieja criada, la envió con dicho papel a casa de don Fernando. éste, sorprendido, vio una luz de esperanza y en lugar de partir de la ciudad como tenía previsto, pensó quedarse. Durante varios días rondó la casa de Isabel. De nuevo Elena envió recado en nombre de Isabel, que ignoraba los turbios manejos de su prima. Así fue pasando el tiempo y los padres de Isabel juzgaron que ya era hora de dar en matrimonio a su hija. Sabían del cariño que existía entre la joven y Diego, pero considerando lo humilde de su origen, vacilaron. Don Fernando de Gamboa había manifestado al padre el amor que sentía por su hija y, en cierta ocasión se presentaron al mismo tiempo Diego y don Fernando a solicitar la mano de la doncella. Hablaron los dos, exponiendo don Fernando lo noble de su apellido y las riquezas de su hacienda.
Diego habló así: – «No tengo riquezas ni noblezas; más desde niño me habéis tenido en vuestra casa y sabéis que amo a Isabel y que ella me corresponde«. Respondiéndole el padre de la doncella: – «No puedo concederte la mano de Isabel pues sería cambiar lo dudoso por lo cierto, la buena casa y la estirpe de don Fernando por la de un joven sin nombre ni fortuna« – «No es justo, noble Segura, respondió Diego, que neguéis a quien os ama como un hijo una oportunidad para ganar con el brazo lo que la fortuna le negó por su nacimiento. Dadme un plazo, aunque sea corto, y yo os demostraré lo que valgo«
El padre de Isabel quedó pensativo y le respondió: – «Bien, de acuerdo, esperaré un plazo de tres años con tres días. Si en ese tiempo vuelves con nombre y riquezas, o con nombre tan solo, Isabel será tuya. Pero ni una hora más esperaré«
Diego aceptó lleno de alegría. Cuando Isabel y Diego se encontraron, anunció Diego – «Sé que antes de que haya transcurrido el plazo he de volver, y entonces serás mi esposa y nada habremos de temer«. Y Diego partió a Barcelona, que entonces estaba llena de soldados. Se alistó en uno de los Tercios y embarcó hacia Cartagena. Allí salió con su compañía para las tierras de África, demostrando prontamente el valor que le animaba. Viaje tras viaje, logró que el César le otorgase la banda de alférez y una Orden que ennoblecía su nombre. Entretanto, en Teruel, la prima Elena no había cejado en su tarea de separar a Isabel de Diego. Un día comunicó al padre de ésta que le habían llegado noticias de la muerte de Diego. Mucho dolor sintió el anciano y, tomando precauciones, se lo comunicó a Isabel, quien no podía creer la noticia de esa muerte, algo en su interior le decía que no era cierto. Y le pidió a su padre que aplazara la boda hasta el último momento, lo cual le concedió. El día que expiraba el plazo y se celebraron las bodas, Isabel ya estaba resignada y aceptó de buen grado la mano de don Fernando. Dos horas después del vencimiento del plazo, entraba en Teruel a todo galope Diego Marcilla… había llegado a toda prisa, reventando caballos, pero demasiado tarde. Esperaba que el noble Segura no hubiera sido rígido en el cumplimiento del pacto, y cuando llegó y vio las paredes alhajadas con ricas colgaduras y la servidumbre de gala, comprendió que su desdicha estaba consumada. Entonces penetró en la mansión subiendo a los aposentos de Isabel, ya preparados como cámara nupcial. Se ocultó debajo del lecho esperando a que llegara el matrimonio, que una vez despedidos por los familiares se dispusieron a acostarse. Cuando lo hubieron hecho, Diego, para impedir que se consumara la unión, tomó una mano de Isabel, la cual sintió un gran sobresalto, dando un grito. El marido preguntó si le ocurría algo y ella, turbadísima y reconociendo la mano de Diego, pidió al marido que bajase a buscar un frasco de sales. Cuando ella quedó a solas con Diego, el cual, cayendo de rodillas ante ella, le recordó su amor, reprochándole su poca constancia, ya que debía haber esperado a su vuelta. Ella, aún sintiendo gran alegría de verle, le dijo: – «Ha sido la voluntad de Dios y no la fortuna la que ha hecho que te retrasaras en la llegada. Te he esperado hasta el último momento, ahora, desgraciadamente ya nada puedes obtener de mi. Casada estoy ante el Señor y no puedo faltar a mi honor partiendo contigo». Él insistió, y al levantarse para marchar, se desplomó como herido por un rayo. Terrible fue para Isabel ver morir tan repentinamente a su amado y más fuerte todavía la sorpresa de don Fernando al encontrarse con un hombre muerto en su cámara nupcial y a Isabel pálida y pronta a desvanecerse. Ella le explicó lo sucedido, jurándole por lo más sagrado su inocencia. Entonces él, creyéndola, determinó sacar de allí el cuerpo del infeliz Diego y, aprovechando las horas de la noche, dejarlo en la puerta de su casa. Así lo hizo, siendo ayudado por la propia Isabel. Al día siguiente, horrible fue la sorpresa de los padres del infortunado joven. Por la ciudad corrió la noticia como un reguero de pólvora siendo los comentarios numerosos y diversos. Los funerales se celebraron con gran concurrencia de personas que comentaban la infausta suerte de don Diego. De pronto se presentó Isabel y un rumor acogió su llegada. Venía pálida, vestida con sus más lujosos trajes y adornos. Durante la misa permaneció arrodillada con el rostro entre las manos. Al finalizar el oficio de difuntos se aproximó al catafalco y, ante el asombro de todos, inclinándose sobre el cadáver de Diego, depositó un apasionado beso en sus labios. Cuando don Fernando y sus criados acudieron, advirtieron que Isabel estaba echada de bruces sobre el difunto y, queriéndola levantar, advirtieron con espanto que también había muerto de repente. Todos los asistentes se sintieron ganados por la lástima y don Fernando, transido de dolor, dijo: – «Fue la voluntad de Dios que Diego e Isabel no se uniesen en vida. Pero su mano ha conducido al ángel de la muerte para unirlos en el otro mundo. Que se entierre juntos a los esposos que lo fueron en la condición hasta que yo me atravesé en su camino.»
Y así, juntos, se dio sepultura a los cuerpos de Diego Marcilla e Isabel de Segura, a los que la leyenda llamó desde entonces «Los amantes de Teruel«.
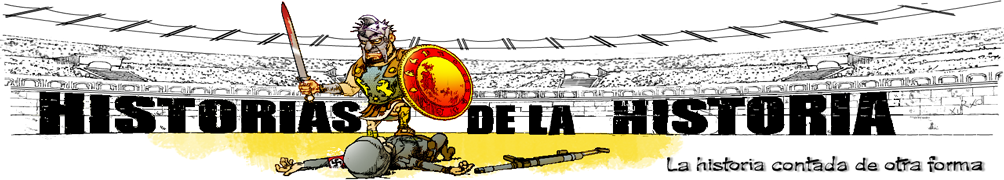




[…] de un viaje a Teruel de nuestro amigo Senovilla, tenemos un post de los Amantes de Teruel. Es un placer publicar este post de mi tierra, gracias […]
[…] paisano Sebastián Roa titulado “El caballero del Alba”, basado en la historia de los Amantes de Teruel. En palabras del propio […]
[…] de un viaje a Teruel de nuestro amigo Senovilla, tenemos un post de los Amantes de Teruel. Es un placer publicar este post de mi tierra, gracias […]